Hugo Chávez Frías: Soy sencillamente un revolucionario
 Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez
Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez 2004-12-12
En el avión presidencial, Chávez lee un capítulo del libro de los autores cubanos en noviembre de este año.
Nos esperaba en Miraflores, a las diez de la noche. Poco antes, nos habíamos encontrado con el candidato a la gobernación del Estado de Miranda, Diosdado Cabello, que salía de una reunión y estaba enterado de que nos entrevistaríamos con el Presidente venezolano Hugo Chávez Frías: Prepárense, que seguramente será para largo. Fueron seis horas de conversación que volaron debajo de un techo de palmas, en el patiecito que queda a un costado de la oficina presidencial, sin más testigos que el frío que en la madrugada envuelve al valle caraqueño.
Sin embargo, con Chávez el tiempo de conversación nunca es demasiado. La mayoría de los temas que llevábamos en nuestra agenda se quedaron sin tocar, mientras otros aparecieron de forma inesperada y matizaron de emoción un diálogo que pretendía seguir las pistas de algunas historias truncas que compañeros, vecinos de la infancia y familiares del Presidente nos revelaron en una peregrinación por Caracas y por los Estados de Lara, Táchira y Barinas.
Queríamos rastrear los detalles que no aparecían en las numerosas y casi siempre extensas entrevistas publicadas desde los días de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Más que reflexiones sobre la historia convulsa de la Venezuela de las últimas décadas, sobre la cual existe otra abundante bibliografía, nos interesaban los rasgos vitales de una personalidad fuera de lo común, turbulenta y sensible. Nos habíamos propuesto descubrir otras muchas facetas de este jefe de Estado que rompe todas las convenciones: suele cantar a mitad de los discursos, y a quien los venezolanos más humildes sienten tan franco y familiar.
Sabíamos que, aun cuando se prolongara durante horas, esta sería una entrevista incompleta con un ser humano que ha vivido muchísimo más de lo que cabría esperar en alguien que acaba de cumplir 50 años de edad. Con él no sentimos esa distancia protocolar, a veces fría, que supone el encuentro con un jefe de Estado. Hugo Chávez nos recibió despejado y animoso, vestido con camisa roja y jeans azul, y nos esperó al pie del elevador, sonriente, con el bate que Sammy Sosa utilizó el 25 de febrero de 1999 en un juego de exhibición en la Ciudad Universitaria de Caracas. Ese día el Presidente ponchó al pelotero dominicano y Sammy le respondió con seis jonrones. Este no es cualquier bate dijo con picardía. Con este les voy a conectar un jonrón a los gringos el día del referendo. Ya lo verán.
Así fue.
El bate de Sammy Sosa
Van a creer que es mentira, pero yo ponché a Sammy Sosa. La culpa la tuvo él. No durmió esa noche, mientras que yo me acosté temprano. El negro parece que se fue a parrandear y llegó como a las cinco de la mañana... Lo despertaron a las diez. No se quería levantar. Con el estadio repleto, el anuncio de Chávez contra Sammy Sosa, y toda una porfía en los medios. Finalmente, el compadre se levantó, se dio un baño, y en eso me dijeron que había ido a un médico, porque estaba muy débil en realidad no había dormido en dos noches. Se tomó algo así como un estimulante. Me decían: Usted está loco, Presidente, cómo le va a pitchear a ese hombre, que pega unos batazos a no sé cuántos kilómetros por hora.
Llegó el negro allá y le tiré una recta afuera. La dejó pasar. Detrás me dio un foul y luego, vino una curvita. ¡Ah, ponchado! Luego me propinó 6 jonrones seguidos. Todavía andan buscando las pelotas por La Guaira. Miren como quedaron marcados los pelotazos. ¡Claro, si bateó con este bate! Él me lo regaló y yo le mandé a poner un barniz para preservar la mancha de los pelotazos. Que se preparen, porque con este bate voy a conectar un jonrón, como ese que voy a dar el 15 de agosto, en el referendo. ¿Cómo fue que le dije a Fidel?: Agáchate, Fidel, que la pelota va a pasar por arriba de La Habana, hasta la Casa Blanca. Y si ves que no llego, dame un impulsito.
Pero con este bate de Sammy Sosa, ahí sí que el batazo no para hasta Washington
Jugando con Gabi y Rosinés
Anoche estuve jugando con Rosinés y les voy a mostrar lo que ella y mi nieta Gabi pintaron. Primero, hicieron un dibujo entre las dos, porque estoy enseñándoles a colorear un óleo. En un descuido mío se embadurnaron las manos con óleo rojo y las pegaron en la pared. ¡Una embarradera...! Tuve que buscar alcohol para limpiarles las manos. Estaban como poseídas por el ¡uh! ¡ah!. Fíjate lo que dice aquí: ¡Uh, ah! Chávez NO se va.
Las dos se aman, se ven y es una locura. ¡Una locura!, y si se reúnen conmigo, locura al cuadrado, o al cubo. Ellas se dividen siempre el espacio: Gabi pinta de un lado y Rosinés del otro. Aquí Gabi pintó una ola parece una roca, pero es una ola, y Rosinés dibujó otra por aquí. Gabi puso el barco de rojo, y Rosinés también les dio ese color a su barco y al chinchorro que está en la costa. ¿Por qué todo rojo?, les pregunté. Porque estamos en tiempos de rojo, contestaron.
Después, entre ellas estaban hablando de Florentino, mientras Rosinés pintaba la bandera. ¿Y esa bandera?, le pregunté. Dijo la niña: Bueno, ¡porque yo soy bolivariana y revolucionaria! Y Gabi: Yo también soy bolivariana y revolucionaria.
Mamá y papá
Cuando mi papá conoció a mi madre, él andaba en un burro negro, vendiendo carne. Esos cuentos yo los oí de niño, pero mi mamá siempre me dice: Este Huguito sí que inventa. Eso no era así. ¿Y bueno, cómo era, pues?, porque ese es el cuento que me contaba la abuela.
Papá era un negro buen mozo, alto, esbelto, y la conoció a ella, catira. Papá tenía 21 años... Cuando Adán nació, en 1953, mi mamá tenía apenas 18. Era una muchachita Toda la vida juntos, y ¡cómo han pasado cosas esos viejos!
Mi mamá cuenta que el 4 de febrero de 1992, apenas salió la noticia de la rebelión, dijo: Ahí está Hugo. En cambio, mi papá, que ese día estaba en una finquita ocupándose de unos cochinos, se enteró por alguien que pasaba en bicicleta: Hugo, hay un alzamiento militar. Dicen que mi papá se quedó tranquilo. La persona le preguntó: ¿Y usted cree que fue su hijo ? No, él no se mete en eso. Pero mamá, inmediatamente, se puso las chancletas y salió a buscar a Cecilia: ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, Cecilia, es que hay un alzamiento y el Huguito debe de estar en eso. ¡Qué cosas!
Recuerdos de Sabaneta
Se me aguan los ojos cuando leo lo que ustedes han escrito de Sabaneta. Por ejemplo, eso que les dijo Flor Figueredo.
María nos dijo que cada vez que usted pasa por allá, ella lo busca para llevarle un dulce.
¡Ah!, y María Chávez, allá en Santa Rita. ¿Fueron a Santa Rita?
Sí.
Nosotros íbamos hasta en bicicleta. Está enferma del corazón la María.
Nos contó que padece de una broma en el corazón y que por eso ya no le puede traer dulces a Miraflores.
Ella me lleva los dulces a dondequiera y se mete entre los soldados: Déjeme pasar, que yo soy la tía abuela.
Y Joaquina Frías recordó que su abuela Rosa Inés lloró desconsolada porque usted no tenía zapatos para ir a la escuela.
Ah, las alpargatas viejitas que hicieron llorar a mi abuela ¿Rosa Figueredo está viejita, verdad? Ella era muy amiga de mi abuela. Abuela vivía en una esquina y Rosa Figueredo en la otra, a una cuadra, y eran más o menos de la misma edad. Mi abuela murió muy joven.
Qué sentimiento tan bonito recibí cuando leí lo que dijo Flor Figueredo. Ella era muy bella. Fue novia de un español, un canario, y yo la celaba. Flor se la pasaba en nuestra casa, porque era amiga de mi mamá. Recuerdo que un día me tocó dar un discurso en honor del primer obispo que nombraron en Barinas, monseñor Rafael Ángel González Ramírez. El obispo visitó Sabaneta. Yo estaba en sexto grado y me designaron para decir unas palabras a través de un microfonito. Flor Figueredo, tan linda, me dio un beso. Me sentí en las nubes. No se me olvida que me dijo: A Huguito le va a gustar dar discursos, mira qué bien lo hace.
Las fotos
Mi abuela era una mezcla de negro con indio. Mi mamá, catira y coqueta, coqueta. La recuerdo cuando íbamos a los toros coleados, durante las fiestas patronales de octubre en honor a la Virgen del Rosario, que es la patrona de Barinas. Mamá se ponía lindísima esa noche y yo la celaba de cualquiera que se le acercaba. Me ponía siempre pegadito a ella. Era y sigue siendo muy linda; sí, muy linda. Mi papá noble, muy noble.
Mi mamá tuvo puras hermanas: Edilia, Edith, Rosario, Elvira El nombre de casi todas empieza por E. Son las hijas de mi abuela Benita, que en paz descanse ¿Consiguieron hablar con Silva?
Sí, y con Egilda Crespo, la maestra suya de cuarto grado...
Silva me daba sexto grado y lo cambiaron. Recuerdo el día en que se despidió en el aula. Yo me puse a llorar y él me llamó: Huguito, venga, no llore. Me llevó para el pasillo y me abrazó.
Yo rivalizaba con Juan, un hermano de él que tenía la edad de Adán. No nos soportábamos, porque nos enamoramos de la misma muchacha, de la Coromoto Colmenares, una de las dos que me comieron los dulces de lechosa arañas de mi abuela. Les voy a contar un secreto: ellas no me comieron los dulces de lechosa; yo dejé que se los comieran. Claro, los adultos no se enteraban muy bien de esas cosas. La Coromoto me gustaba; era linda la Coromoto, y mayor que yo...
Silva tenía un gran espíritu de superación. Lo único malo que le veía era que llegaba en los recreos y se la pasaba conversando mucho, de manera sospechosa para mí, con Egilda, la maestra. Eso fue en cuarto grado, pero luego fue mi maestro en el sexto, y le tomé mucho cariño y le tuve un gran respeto...
Egilda era suplente, porque la titular de cuarto grado salió embarazada. Se llamaba Lucía Venero. Le dieron permiso y trajeron a esta muchacha de Santa Rosa. Las hermanas Crespo son bellísimas. Jamás me olvidé de Egilda.
Cuando estaba preso en Yare, me pidieron que escribiera el prólogo de un libro de Zamora, sobre la Batalla de Santa Inés. Al hacerlo, rememoré los tiempos de la escuela Julián Pino, y hablé de la maestra. Alguien le avisó a ella, porque ese prólogo salió en un suplemento dominical que publicaba Nelson Luis Martínez. Egilda me mandó una carta a la cárcel y luego fue a visitarme con mamá al Hospital Militar, donde me habían operado. A la maestra la conocí enseguida, por esos preciosos ojos azules que me fascinaron cuando era un niño.
Luis Reyes Reyes
De cadetes nos veíamos en Barinas durante las vacaciones, y en el abrazo de Año Nuevo. Él pasaba por mi casa y yo por la suya, a saludar a los viejos, a sus hermanos y en particular a la negra Virginia, su hermana, con quien a veces salíamos a las discotecas.
A Luis lo quiero mucho. Recuerdo cuando éramos muchachos en Barinas y jugábamos béisbol. Él no era malo como jugador, pero su equipo... Solo ganaron un juego y los muy pícaros lo aprovecharon muy bien. El dueño del Almacén Todo así se llama el equipo donde jugaba Luis era un árabe que financiaba la franelita, la gorra, los guantes... El árabe no sabía nada de béisbol.
El equipo con que yo jugaba, el Transporte, era bueno y casi nunca perdía los campeonatos. Yo era pitcher de relevo. Uno de esos días en que nos enfrentamos, invitaron al árabe y tuvieron tan buena suerte que ganaron. Creo que fue la única vez en la historia de Barinas que nos ganaron en el béisbol. Todo por un error: un batazo entre dos. El árabe botó la casa por la ventana. Hasta mandó a matar una vaca. Él estaba convencido de que eran los campeones, a pesar de que Luis y su gente estaban en el último lugar.
Ana Domínguez de Lombano
Hay anécdotas que se cruzan con el tiempo y se pueden confundir. Pero estoy seguro de que conocí a Ana, la hija de Maisanta, en 1979, y fui solo a su casa la primera vez. A los pocos días regresé con mi mujer y mis hijos. En ese tiempo me pasaba la vida en los cuarteles hablando de Maisanta y declamando el poema de Andrés Eloy Blanco, que habla de ese guerrillero. Se convirtió en un arma de batalla, en una arenga revolucionaria con arpa, cuatro y maracas. Imagínate tú, 200 soldados y yo ahí parado con un micrófono: En fila india, por la oscura sabana,/ meciendo el frío en chinchorros de canta/ va la guerrilla revolucionaria. Ahí le ponía el énfasis, en lo de la guerrilla.
Estábamos ese año en unas maniobras con el Batallón de Tanques. Antonio Hernández, un compañero de mi promoción hoy cónsul nuestro en Miami no fue a la maniobra. Se quedó en Maracay. Cuando regresé, él había leído por casualidad en el diario El Siglo un artículo escrito por Oldman Botello, Maisanta, el general de guerrilla. Mira, Chávez, lo que conseguí. Agradecí muchísimo que hubiera reparado en este texto, porque yo andaba empeñado en escribir el libro que nunca he escrito, pero no pierdo las esperanzas de hacerlo algún día.
Ya estaba investigando. Había venido incluso a este mismo Palacio de Miraflores, a la sala del Archivo Histórico y una vez hasta me prestaron un documento, que vaya usted a saber dónde está, porque lo perdí en los allanamientos que siguieron al 4 de febrero.
Tenía unas cajas llenas de materiales: documentos, apuntes, casetes . Lo que más me llamó la atención de aquel artículo fue la revelación de que en Villa de Cura vivía una hija de Pedro Pérez Delgado. Había una foto del autor del artículo y salí para Maracay a buscar al hombre. Recuerdo que llegué a una ferretería que queda en la esquina de la plaza Bolívar, y empecé a mostrar la foto y a preguntar por él. Un señor me dijo: ¡Ah!, ese es el diputado. ¿Dónde lo consigo? Ahí, en la Asamblea Legislativa. Botello era diputado regional del Estado de Aragua, del Movimiento al Socialismo (MAS). Esperé como dos horas en la Asamblea y cuando iba saliendo, su secretaria le indicó que un oficial lo estaba buscando.
Me explicó y me graficó en un papelito cómo llegar a la casa de la hija de Maisanta, y nunca se me olvidó: buscar la Plaza Bolívar, a la izquierda tres cuadras, y en la Avenida Sucre dos cuadras más allá, hasta Villa Las Palmas. Fui a ver a Ana sin permiso de mis jefes, porque no podía esperar ni un solo día. Villa de Cura es un pueblo pequeño, que queda como a media hora de Maracay.
Cuando toqué la puerta, efectivamente, abrió su hijo Gilberto Lombano. Traía en sus brazos a una niña, la nieta de Ana. Después salió. De inmediato tuve una gran empatía con Ana, que tiene una gran personalidad.
Ella cuenta que cuando usted le dijo que era bisnieto de Maisanta, le respondió: No me lo tienes que decir.
Eso dijo, y que me parecía mucho a su hijo Rafael. Y, bueno, aquella casa se convirtió también en la mía. Desde entonces iba para allá casi todos los fines de semana que tenía libre, con Nancy y con los niños. Rosa estaba chiquitica y María, recién nacida. Tienen una de esas casas coloniales grande, con un patio más bien pequeño, donde jugábamos a la bola criolla. Y hay un árbol en el medio, me acuerdo. Con uno de sus hijos, que es tremendo boxeador, bebíamos cerveza, cantábamos, salíamos al pueblo. Me encanta Villa de Cura.
A Ana le extravié algunas reliquias. El papá de Maisanta fue coronel de Zamora. Se llamaba Pedro Pérez Pérez y era indio. Su foto la perdí. Ese es un dolor que cargo con esa vieja: las fotos se me perdieron. El 4 de febrero de 1992 tenía entre mis cosas las fotografías originales que ella me había prestado unos días antes, para que les sacara unas copias. Estaban en el maletín donde guardaba buena parte de mi investigación sobre Maisanta. Ojalá algún día aparezcan.
Vi cuando se conocieron y lloraron juntas nuestras familias. Le conté a Ana: Mira, tú tienes dos hermanos allá. Uno, que ya murió y que era mi abuelo Rafael Infante, y otro que aún vive, Pedro. Comencé a relatarle de dónde venía yo. Le llevé fotos de mi mamá, de mis hermanos. Un día le dije a Ana: Vámonos para Barinas a unas vacaciones. La llevé también a Ospino, a la casa donde nació su papá y que solo conservaba el patio.
Fuimos también a Guanare, a una urbanización en la que cada calle tiene el nombre de un poema de Andrés Eloy Blanco. La calle Maisanta es corta, de gente de clase media. Pero hay otro lugar en Guanare que fue para ella la cumbre de ese viaje: el sitio donde logré ubicar a mi tío abuelo Pedro, el otro hijo de Maisanta.
No recuerdo haber visto alguna vez a mi abuelo Rafael. Mis abuelos nunca fueron esposos, pero Rafael Infante sí se casó después. Antes de su matrimonio, tuvo dos hijas con Benita Frías: Edilia y Elena, y luego se fue para Barquisimeto. Allá tuvo otra familia y luego murió.
Un día pasé por Guanare para hablar con mi tía Edilia, con la que siempre me gustó conversar. Edilia, me he enterado de que tu tío Pedro está vivo. Ustedes saben que esos casos de familia son muy delicados. Ella decía: Mi papá me dejó y se fue, y no quería saber de los Infante. Pero me llevó a conocer a Pedro, aunque no quiso entrar a saludarlo: Él no me conoce, porque esa familia nunca nos visitó. De todas formas, ella fue muy noble y me acompañó hasta la entrada de la casa del tío.
La casita estaba cerca de una pequeña plaza. Toqué a la puerta y salió un niño siempre salen los niños a la puerta de las casas de los pueblitos, y llamó: Abuelo, abuelo. Te juro, se apareció Pedro Infante y le dije: Maisanta, carajo.
Era un hombre de unos 80 años, altísimo, con casi dos metros de estatura, un poco dobladito por la edad. Catire, como Pedro Pérez Delgado. De tanto leer sobre mi bisabuelo y de mirar su foto, me salió del alma: ¡Maisanta! El viejo se quedó paralizado. Me le presenté y le pedí: Su bendición. ¿Bendición por qué? Porque usted es tío de mi mamá, y por tanto, mi tío. Ah, muchacho, siéntese. ¿Usted es hijo de quién? De Elena. ¡Ay, Elena, sí. La hija de Benita, con quien vivió mi hermano Rafael. Yo sí la quise. ¿Dónde está ella? En Barinas, está viva todavía murió poco después, bastante joven de un infarto. Era muy linda Benita Frías. Y a esa carajita Elena, claro que la conocí chiquitica, y le decían la Americana, porque era catira como nosotros.
Ahí empezamos a contarnos cosas, y yo a preguntarle. Me confió que apenas recordaba a su papá, que probablemente nunca lo vio. Cuando Pedro Pérez Delgado salió hacia la guerra en Apure, estos niños tendrían 4 ó 5 años. Pedro era mayor que Rafael. Maisanta se llamaba Pedro Rafael, y por eso a sus primeros hijos les puso su propio nombre.
Pedro murió muy anciano, después de sufrir la muerte de su hijo. La última vez que lo vi, estaba deshecho por la pérdida. Al muchacho lo conocí, un catire que quería ser militar, pero falleció tras accidentarse en una moto. Eso terminó de matar al viejo Pedro.
Hice todo lo posible para que Ana y Pedro se encontraran. Me dije: No puedo dejar de ver el encuentro de los hermanos. Ya yo era correo entre ellos. Tienes una hermana allá, se llama Anale dije a él. Fui en mi carrito con Nancy, los muchachos y Ana. Cuando Ana vio a Pedro, se puso a llorar. ¡Ah!, mi papá otra vez. Se sentaron a hablar ahí, no sé cuántas horas. Los dejé solos y me fui a dar una vuelta con Nancy. Luego seguimos a Barinas, para que Ana conociera al resto de la familia.
Pasamos unos días todos juntos, y Ana conoció a mi abuelita Rosa Inés, que murió en 1982, dos años después de aquel encuentro.
La infancia feliz
No recuerdo exactamente si Adán y yo dormíamos de pequeñitos en el mismo cuarto con nuestra abuela. Si los amigos del pueblo lo dicen, seguro que fue así, porque esa mujer nos tenía mimados como toñecos. Vivíamos en una casa de palma y cuando llovía caía mucha agua dentro. Había que poner perolitas, porque el piso era de tierra y se volvía barro. Tenía un pretil afuera, frente a una calle también de tierra. Con la lluvia, se armaba una laguna donde nos metíamos a jugar con el agua a la rodilla. A Adán una vez le dieron una bicicleta. Se montaba en ella y atravesaba por la mitad de la laguna. Yo le decía: Oye, tienes una bicicleta acuática. Hacíamos una especie de competencia que consistía en cruzar la calle en bicicleta, para ver quién llegaba a la otra orilla sin mojarse demasiado. Claro, como a todo niño, a Adán no le gustaba prestar la bicicleta. Me la prestaba solo a mí.
Fuimos unos niños muy pobres, pero muy felices. Daría cualquier cosa por regresar a esa infancia, aunque fuera por un minuto No, sería muy poco: digamos que por un día.
La casa era bonita, con una cocina muy amplia, donde la abuela siempre estaba trabajando. Tenía un patio grande que para mí era el mundo, todo el mundo. Allí lo tenía todo, y aprendí a caminar, a conocer la naturaleza, los árboles; cómo salían las flores y después las frutas. Aprendí a comer naranjas, piñas, semerucas, una fruta redondita y roja como una cereza que abunda en el Oriente. Ahí conocí el ciruelo, el mango. Había aguacates grandotes, y también mandarinas y toronjas. Sembré maíz y supe cómo se cosechaba y se cuidada durante el invierno, y cómo se hacía la cachapa.
El nuestro era un patio de ensueños. Todo un universo. Había almácigos y Rosa Inés, además, sembraba cebollino, cebolla, tomaticos pequeños y otras cosas para aliñar. Desde pequeños, tanto Adán como yo, nos acostumbramos a trabajar a su lado. Bueno, Adán un poquito menos
A mi hermano mayor no le gustaba mucho vender, al punto de que muchas veces yo lo ayudaba. A mí sí me gustaba. Hay cosas que uno no puede explicar por qué le gustan Ah, claro, era la oportunidad para hablar con la gente y sobre todo para recorrer el pueblo. Me iba, por ejemplo, a un local en el que se jugaba a los bolos, una especie de bowling, pero que utilizaba una pelota de madera. Colocaban tres varitas y había que tumbarlas. Allí vendía las arañas y tabletas cuadraditas de coco. También pasaba por la plaza, por el cine
La venta era una excusa para estar en la calle. Durante las fiestas patronales, gozaba. Mi abuela, además, era muy generosa. Ella me decía: Tú vendes ocho arañas que ya eso era un bolívar, y te quedas con una locha. Nunca me faltaba una locha en el bolsillo. Me iba al bolo, y hasta tenía un cochinito. Así aprendí a trabajar.
Mi abuela me enseñó a leer y a escribir antes de entrar a primer grado. Utilizaba las revistas, en particular una que se llama Tricolor por los colores de la bandera y que todavía publica el Ministerio de Educación. Como papá era maestro de escuela llevaba las revistas a la casa. Mi abuela me enseñó a hacer las letras. Ella escribía bonito, con la letra redondita: todas las letras se parecen me decía.
Nos sentábamos en la noche, muy juntos. Ella en su sillita y yo a su lado. Los dos, espantando los jejenes. Nunca la llamamos abuela, sino Mamá Rosa. Un día, en medio de sus lecciones, le comenté: Mamá Rosa, aquí dice rolo. ¿Qué dice ahí? Ella miraba y veía solo el título de la revista Tricolor. Aquí dice rolole repetí. Puso una expresión que era muy común en ella, como para decir: estás equivocado, o no me embromes. Chasqueaba la lengua y torcía la boca en una mueca: Ahí no dice rolo ¿Cómo que no dice rolo ahí? R-O-L-O, y le indiqué las últimas cuatro letras de TRICOLOR, pero de atrás para alante. Muchacho, ¿y cómo tú vas a leer al revés? No es así, sino de izquierda a derecha. Cada vez que recordaba esa ocurrencia, ella se reía. Se la contó a mis padres y a todo el mundo. Mira, Huguito ya sabe leer, pero al revés.
Adoro a mis padres, pero tengo que reconocer que la educación de Rosa Inés fue muy importante para mí. La vida a su lado fue de forja y de espíritu. Mi abuela era un ser humano puro como Luis Reyes Reyes. Ella era puro amor, pura bondad. No recuerdo haber visto alguna vez a Rosa Inés Chávez furiosa. Era una criatura con una extraordinaria estabilidad emocional y un sentido del humor muy especial. Cuando la casa se quedaba sola y ella llegaba, le preguntaba al viento: ¿Cómo estás, María Soledad?
Ella fue la primera persona que nos habló de la guerra federal y de un general a quien le decían Cara de Cuchillo
así llamaban a Ezequiel Zamora también, contaba como detrás de Zamora se fueron los hombres del pueblo y hasta un Chávez, que jamás volvió. Ella señalaba con la mano: Se fueron para allá, Huguito, hacia la montaña. En Sabaneta, en las tardes claras, se logra ver el Pico Bolívar. Para allá, donde están los cerros, por ahí se fueron. Y en verdad fue por ahí, por el camino de Barinas.
Su mamá le habló del paso de los caballos, del sonido de las cornetas, del polvo que levantaba la caballería y de cómo mandaban a matar las gallinas para comer. También de la tropa acampada junto al camoruco, un árbol muy antiguo que todavía existe en Sabaneta y tiene por lo menos 200 años.
Hablaba de la oscurana, que así llamaban al eclipse. A nosotros nos daba hasta miedo: Si hubieran visto, Huguito y Adán: llegó la oscurana y se fue el sol. Ese eclipse ocurrió en 1910. Después precisé la fecha cuando revisé los libros de geografía e historia. Ella decía que a no sé quién se le ocurrió gritar que el mundo se iba a acabar, algunos quemaron hasta el maizal, y por tontos, se quedaron sin cosecha. Otro quemó la casa, y muchos corrieron para la iglesia: El mundo se va a acabar El mundo no se acabó, Huguito, porque al rato salió el sol.
¿Y su abuelo, el compañero de Rosa Inés, del que casi nadie habla?
Es verdad, casi nadie habla de él. Si supiera que hace poco vino papá y mientras almorzábamos, hablamos de mi abuelo. Papá, ¿quién era mi abuelo? Por primera vez en casi 50 años mi padre me contó: Mi papá era un coleador, negro, está enterrado por Guanarito. Eso queda cerca de Sabaneta, pero en el Estado de Portuguesa, pasando el río Boconó. Me dijo que se llamaba José Rafael Saavedra.
Él se fue del pueblo y se dejó de la abuela. Poseía tierra y ganado, y cuando mi papá tenía casi 10 años, este abuelo se puso muy enfermo y mandó a decir que quería conocer a su hijo, a Hugo. La abuela no quiso dejarlo ir hasta Guanarito por el temor de que se le quedase el muchacho por allá. Claro, había que entenderla, era un pueblo lejano y en esos tiempos no había ni carretera.
En una ocasión lo comenté con mi hermano: Adán, nosotros no conocimos los abuelos varones, pues. Del papá de mi papá ni siquiera sabíamos su nombre, y al papá de mi mamá tampoco lo conocimos. Vine a saber un poco de su vida investigando la historia del bisabuelo. Siempre estuvimos entre abuelas: Benita, Marta Frías que era la mamá de Benita y murió ancianita, como de cien años y Rosa Inés. Puras abuelas, nomás.
Los juegos de Rosa Inés
Yo le echaba bromas y ella también a mí; siempre andábamos con un jueguito en mente, como si fuéramos dos niños. Cuando era estudiante de bachillerato, vivíamos Adán, Rosa Inés y yo en una casita en Barinas que ella alquilaba. Yo tenía obsesión de béisbol: La pelota, la pelota, ya va a pelotear... me decía. Si amanecía lloviendo, yo amanecía refunfuñando: No sé para qué llueve tanto, ¿cuándo dejará de llover? Y miraba para el cielo, con el guante listo, y ella decía: Es que no le convenía que hubiera juego hoy, le iban a dar un pelotazo o iban a perder.
Teníamos un radiecito de pila y a ella le gustaba oír música llanera: Huguito, búsqueme a Eneas Perdomo. Años después conocí a Eneas y cada vez que lo veo recuerdo a mi abuela. A mí también me gustó cantar siempre, pero no lo hago bien. Sin embargo, a ella le encantaba oirme cantar rancheras, sobre todo, y alguna que otra llanera.
Por las noches me prestaba el radiecito. Me sentaba frente a una pequeña mesita de madera que teníamos, donde yo había dibujado un círculo. Usted me rayó la mesa me dijo. Era parte de un juego que yo había inventado: le puse colores a un círculo donde tenía marcados los momentos más importantes del béisbol: jonrón, bola, strike, doble play, triple, etc... En el centro había un punto, que marcaba el eje por donde debía dar vueltas el cuchillo de cocina de Rosa Inés. En dependencia de donde quedara la punta del cuchillo, yo anotaba el resultado: bola, strike... A veces me pasaba horas jugando.
Usted se va a volver loco con esa pelota me decía Mamá Rosa. Yo siempre jugaba a Caracas vs Magallanes. A veces solo, en ocasiones, con Adán, pero a él le daba flojera. Cuando jugaba con otra persona, cada uno tomaba un equipo diferente. Era muy divertido y yo lo disfrutaba muchísimo. A veces gritaba: ¡Jonrón!, y armaba un lío por toda la casa. Pero, muchacho, se va volver loco usteddecía Rosa Inés.
Me gustaba comprar unas pasitas de uva que costaban un medio y las ponía encima de la mesa. Yo mismo me premiaba el juego con ellas. Cuando de verdad jugaban Caracas vs. Magallanes, escuchaba la radio y anotaba. Escribía mi score. Hasta recuerdo la alineación: Gustavo Gil, primer bate; Jesús Aristimuño, segundo bate; un gringo, Jim Holt, tercer bate; Clarence Gaston, centerfield; Harold King, quinto bate; otro gringo, catcher; Armando Ortiz, sexto bate... Anotaba inning por inning. Me concentraba en mi juego y, a veces, con los libros de la escuela delante, intentaba estudiar porque tenía examen. Y, entonces, mi vieja quien, por cierto, nunca fue viejita porque murió relativamente joven, a los 69 años, que sabía que yo era magallanero, pasaba cerquita y me decía: Y Magallanes, cero. Y volvía a pasar: Y Magallanes, cero. Abuela, déjeme quieto que vamos a perder. Y volvía: Y Magallanes, cero. Nunca se me olvidará.
Cuando empecé los trámites para ingresar en la Academia, Rosa Inés no quería que yo fuera militar. Una vez la sorprendí poniéndole velas a los santos: ¿A quién le está poniendo velas, mamá Rosa. Yo le pido a los santos para que usted se salga de eso. Yo era cadete: ¿Pero, por qué? No me gusta. Eso es peligroso y, además, usted, Huguito, es rebelde; algún día se puede meter en un problema.
Todos los niños tienen un sueño
Todos los niños tienen sueños y yo no tuve uno, sino dos. El primero nació uno de esos fines de año en que mi papá, quien acababa de regresar de Caracas tras un curso de mejoramiento profesional del magisterio, me regaló un ejemplar de la Enciclopedia Autodidacta Quillet. Eran cuatro tomos grandes y gruesos, con muchas figuras y gráficos. Me los bebí y viajé por el mundo a través de las ilustraciones y las historias. Hasta un pequeño curso de alemán traían aquellos libros, y me empeñé, con mi primo Adrián, en aprender ese idioma. Adrián soñaba con ser torero, miraba una foto y decía: Cuando yo esté en la monumental de Valencia Ese era su sueño, y el mío era ser pintor. Gracias a aquellos ejemplares empecé a dibujar y, años más tarde, pasé unos cursos de pintura en Barinas, durante el bachillerato. Salía del liceo por la tarde y me iba a la escuela de pintura Cristóbal Rojas. Me daba clases una profesora bien bonita que nos advertía: Lo más difícil de pintar son las manos, y nos ponía unos moldes para que las dibujáramos. Ella nos explicó la técnica del claroscuro y la combinación de colores.
Mi otro gran sueño era el béisbol. Lo traía en el alma desde niño pero fue en Barinas donde se consolidó, cuando ingresamos en un equipo organizado en 1967 ó 1968. Mi ídolo era Isaías Látigo Chávez, magallanero, un muchacho de Chacao que no era familia nuestra. A los 21 años estaba ya pitcheando en las Grandes Ligas. Le decían Látigo porque lanzaba como si tuviera un látigo en la mano derecha. Nunca lo vi porque televisión uno nunca veía vine a verla de cadete, pero logré imaginarlo muy bien, gracias a un extraordinario narrador que tuvimos en Venezuela, Delio Amado León. Lo escuchaba por radio: Se prepara Isaías Chávez, levanta una pierna El Juan Marichal venezolano lanza una recta ; strike, el primero. Eso todavía lo tengo aquí, dentro de la cabeza.
Nunca me olvidaré de una noche en que escuchaba el juego en casa de mi mamá. Estaba empatado. Anunciaron que Látigo Chávez iba a relevar al pítcher que había estado hasta ese momento y que empezaba a fallar. Venían a batear los tres mejores peloteros del Caracas, sin out: Víctor Davalillo, César Tovar y José Tartabull, que, creo, era cubano.
El Látigo Chávez los ponchó a los tres. Se armó un escándalo en la cuadra. Los magallaneros salimos corriendo para la calle: ¡Los ponchó a los tres! Qué alegría. El Látigo era una leyenda. Yo hasta lo dibujé. Utilicé como modelo una foto suya de Sport Gráfico, una revista que perseguía por toda Sabaneta y Barinas.
El 16 de marzo de 1969, un domingo, me levanté un poco más tarde. Mi abuelita Rosa estaba preparándome el desayuno, y encendió el radio para oír música y de repente: Última hora, urgente, y salió la noticia que fue como si por un momento me hubiera llegado la muerte. Se había desplomado un avión, poco después de despegar del aeródromo en Maracaibo y no había sobrevivientes. Entre ellos iba el Látigo Chávez. Terrible. No fui a clases ni lunes ni martes. Me desplomé. Hasta me inventé una oración que rezaba todas las noches, en la que juraba que sería como él: un pitcher de las Grandes Ligas.
A partir de ahí, el sueño de ser pintor fue desplazado totalmente por el de ser pelotero. Empecé a darme a conocer en el ambiente beisbolero de Barinas, y al año siguiente estaba en un campeonato zonal, como pitcher. Me decían que necesitaba fortalecer las piernas, y me ponía a trotar. Corría todos los días. Mi abuelita: Se va a volver loco usted. Llegaba del liceo, y empezaba a lanzar piedras y cosas contra una lata que ponía junto a una palmera del patio. Hasta construí un dispositivo muy rústico para batear limones y perfeccionar los lanzamientos: Usted me está acabando con los limones, decía Mamá Rosa.
Se me metió una idea fija, pero fija, fija, de que tenía que ser pelotero profesional. Estuve tres años como pitcher abridor en Barinas. Eso me hizo daño, porque, además de mi obsesión que ya era exagerada, me pusieron a pitchear en la categoría superior, como relevo. El brazo no aguantó.
Pesebre para Navidad
Nos contaba Adán que la primera vez que él lo vio llorar a usted con desconsuelo y dolor fue cuando murió Rosa Inés.
Sí, vale, eso fue impresionante. A inicios de los 80 sabíamos que iba a morir muy pronto. Ella se enfermó, y en unos pocos meses se aceleró su mal. Recuerdo ese diciembre previo a 1982, un año muy importante en mi vida, de muchos pesares, de dolor y ausencia, y también, de nacimientos.
Rosa Inés murió el 2 de enero de 1982. Estaba próxima la fecha de su cumpleaños. Ella nació el día de Santa Inés, el 18 de enero. Por eso le pusieron Rosa Inés, pero le gustaba más que le lleváramos flores el 30 de agosto, día de Santa Rosa.
Estaba muy enferma. Los médicos decían que le quedaba poco tiempo de vida. Tenía los pulmones muy desgastados. Casi no respiraba. Andábamos con dificultades económicas y papá se la llevó para la casa en Barinas. En diciembre de 1981 yo estaba trabajando en la Academia Militar. Cada diciembre salía de permiso, y me iba de inmediato para Barinas, sobre todo para estar con ella, en particular en esos años en que veía que se nos estaba yendo.
En el ejército los permisos de descanso los daban por sorteo. Salíamos el 24 ó el 31. Tuve muy mala suerte con los sorteos y salía siempre con guardia el 31, aunque en realidad nunca me importó, nunca le di demasiada importancia a la Navidad, más bien buscaba alejarme del bullicio para reflexionar; daba el abrazo de Año Nuevo pero no me gustaba estar entre mucha gente. Prefería irme a la finquita de mi papá y estar solo con mi mujer, los muchachos, la abuela y los viejos.
Cuando salía libre el 24 de diciembre, uno se iba después de los actos conmemorativos por la muerte de Bolívar. Inmediatamente buscaba a Nancy, a mis muchachos, la maleta y para Barinas; rápido, directo. Dejaba a mi esposa en casa de su mamá Rosa Colmenares ella también es de Barinas, y por supuesto, también a las dos niñas. Hugo nació en octubre de 1982.
A veces me quedaba con Adán, que tenía su casa en Barinas y vivía con su esposa y sus niños. Me gustaba. Estaba en las afueras y era muy tranquila. Me ponía a leer. Lo prefería porque en el barrio aparecían los amigos y la cerveza, un gentío incontrolable. Además, Adán y yo siempre hemos tenido una relación muy especial. Pero ese diciembre me dije: No, me quedo en casa de mamá, con la abuela. Metí una colchoneta en el cuartico de Rosa Inés, donde apenas cabía su camita, su ropita cuatro camisones y sus chancleticas.
Solo tenía seis días de permiso del 17 al 25 y aproveché y le hice el pesebre de Navidad. Tenía alguna habilidad bueno, tengo, no la he perdido para los dibujos y para hacer figuritas. Picaba, por ejemplo, un cartón, le hacía las casitas y luego las pintaba con acuarela y le echaba escarcha. También, agarraba una madera y le daba la forma de una vaca; buscaba en el monte y construía la granja; y sacos vacíos de cal para armar algo parecido a los cerros, con unas ramitas. En la pared del fondo, pintaba el cielo azul y las estrellas, y unas lucecitas, unos animalitos. Un vidrio de espejo coloreado de azul era la laguna. A la laguna de Rosa Inés le ponía un patico y en la orilla, piedrecitas.
A ella le encantaba verme construir su pesebre. Se sentaba a mi lado y me ayudaba. Me pasaba las cosas y me daba ideas. Huguito, ¿y por qué no le pone esto? A veces le decía: Déjeme quieto, Mamá Rosa, porque ella inventaba también y de vez en cuando chocábamos, pero siempre con mucho cariño. Mire, ¿por qué le quedó tan alto ese cerro? Bueno, no está alto. No, sí está muy alto, póngalo más bajito. Ella dirigía, pues.
Ese diciembre recordé que Adán tenía guardada una caja con algunas cositas de pesebres anteriores creo que todavía Carmen, la esposa de Adán, las guarda. Había figuritas de porcelana y otras de plástico, que se conservaban para el año siguiente. Recuerdo una gallinita de plástico que tenía un pollito arriba, y a Rosa Inés le gustaba mucho. ¿Y ese pollito qué hace ahí arriba?, y se reía. También, había dos vacas que movían la cabeza. Una vez conseguimos algo que le encantó: un muñeco al que uno le daba cuerda y tocaba el tambor: ta, ta, ta, y ella me decía: Póngame también al tamborero por ahí.
Cuando en ese diciembre comencé a armar el pesebre en una esquina del cuarto, ella se sentó en su camita. Estaba muy flaquita ya, y recuerdo su sonrisa. El 24 estábamos todos allí con ella, en nochebuena. Llegó el día de la despedida. Tenía que regresar a Caracas, a la Academia. Era el 26 de diciembre. Me pidió que le diera un masaje en la espalda. Ya tenía fuertes dolores. Huguito, écheme Vicks Vaporoub. Se untaba aquel ungüento para cualquier cosa, lo olía cuando tenía gripe o si le dolía algo: para el brazo, Vicks Vaporoub; para la cabeza, Vicks Vaporoub. Yo le decía: ¿Eso sirve para todo? Sí me contestaba. Se acostó boca abajo y yo le abrí el camisón por detrás mucho pudor tenía ella: Ábrame solo un poquitico, le eché el Vick´s Vaporoub y le pasé la mano por la espalda. Hice eso otras muchas veces y siempre se quedaba dormida.
Pero ese día, cuando me despedí nunca se me olvidarán sus ojos, porque fue la última vez, ella estaba acostadita después del masaje y se sentó: ¿Ya se va, Huguito? Nosotros no nos tuteábamos, había mucho amor y un gran respeto. Le respondí: Ahí están Nancy y las niñas; pídanle la bendición a la abuela. Era 1981, Rosa tenía casi cuatro años y María estaba chiquitica y enferma. María nació con problemas de salud y mi mamá utilizaba una expresión: Esta muchachita es sucedía, que quiere decir que le sucede mucho. Así les dicen en Venezuela a los niños que son enfermizos o se caen y se aporrean constantemente.
Nancy y las niñas salieron del cuartito, me quedé solo un rato con Rosa Inés. Me costaba mucho irme, pero tenía que hacerlo. Cuando ya me iba a despedir, le di un abrazo y me puse a llorar, y ella me dijo: Calma, y me agarró por los brazos y me dijo: No llore, hijo, no llore; con tantas pastillas y tantos remedios a lo mejor me curo. Yo lloré y lloré, abrazado a ella. Sabía que le habían traído unas pastillas muy fuertes para el dolor. Ella no sabía cuán fuertes eran esos remedios, ni lo poco que le quedaba de vida; pero yo sí. Me habían enseñado la última radiografía de sus pulmones destrozados.
Con ese consuelo que le daba, Rosa Inés demostró que en ese momento le dolía más el dolor suyo que el de ella...
A lo mejor me curo, no llore. Yo le vi los ojos, vale, y algo me decía por dentro: No te voy a ver más, Mamá Rosa... Ah, esos ojos. En ese momento sentí que ella se iba. Me fui a Caracas manejando y llorando. Creo que me paré un rato en la carretera para mirar la sabana. Iba solo, porque Nancy se quedó en Barinas con los niños para pasar el 31 con su mamá.
Un dolor de ausencia definitiva
En ese tiempo yo era teniente y mi cargo era jefe del Departamento de Deportes de la Academia Militar. Tenía un buen jefe, un coronel patriota que, antes que nosotros, anduvo en una conspiración. Yo no lo sabía en ese momento, pero lo intuía.
Durante la formación, me le presenté: Mi coronel, necesito hablar con usted algo personal, y le conté. Una de las cosas que más temía de cadete era que a mi abuela le pasara algo, porque nos decían que solo había permiso para ir a la casa si le ocurría algo a los padres, y yo me preguntaba a mí mismo: ¿Y mi abuela? ¿Si le pasa algo a mi abuela, me darán permiso? Me voy, aunque sea escapado, pensaba.
Le expliqué a este buen hombre: Mire, mi coronel, mi abuela está muy enferma y los médicos dicen que no le quedan muchas semanas. Quisiera que usted me dé un permiso, al menos una semana cuando regresen los que están descansando volvían el 4 de enero. Vaya me respondió. Yo le presenté la boleta. Sin embargo, no dio tiempo a nada.
Llamé a la casa el 31 de diciembre y hablé con mi mamá y con Adán. Él me dijo: Sigue mal. ¿Pero habla? Sí, pero le duele mucho; se está yendo. Adán estaba muy triste, porque él también la quiso mucho tal vez más que yo.
Amaneció el 1º de enero. Esa fecha para nosotros también era muy significativa, porque marcaba el aniversario de una rebelión militar, protagonizada en 1958 por Hugo Trejo que era un viejo coronel, todo un líder. En 1981 aún vivía e influyó mucho con su prédica revolucionaria. Además inspiró a un grupo de militares entre ellos al General Jacinto Pérez Arcay, que fue su alumno, y también sembró en nosotros, indirectamente, un ánimo de rebeldía frente a los problemas que estábamos viendo en la institución y en el país. Me gustaba hablar con él. Ya tenía el pelo blanquito; era un hombre impecable, pulcro, que me hablaba del proyecto nacional, de Bolívar, de cómo los adecos traicionaron la democracia y cómo lo echaron a él de las fuerzas armadas.
El 1º de enero era día libre. Entregué mi guardia a las nueve de la mañana y me fui en un carro que yo tenía, un bicho viejo y envenenado botaba tanto aceite de la caja, que se podía seguir el rastro fácilmente por la mancha que iba dejando en el camino.
Me fui a Macuto, donde el coronel Trejo tenía una casita muy bonita con vista al mar. Iba a escucharlo cada vez que podía. Una vez me dio una carpeta viejísima y me dijo: Hugo, este era nuestro proyecto, el Movimiento Nacionalista Venezolano Integral. Quiero que lo estudies. Él sabía que estaba sembrando y en nosotros encontró tierra fértil. Entonces apenas éramos un grupito de cuatro o cinco compañeros.
Él me decía: Hugo, vas madurando. Pronto serás capitán y podrás comenzar a ser líder de oficiales. Ese grado es muy importante, prepárate para ser un buen jefe de compañía. No te corrompas, este es un momento clave de tu vida. Efectivamente, en julio yo ascendía a capitán. Como Pérez Arcay a quien en esa época le había perdido un poco la pista, Trejo fue un maestro. Murió poco antes del triunfo de diciembre de 1998.
Pasé el 1º de enero con el coronel, pero me retiré antes de lo acostumbrado, porque estaba pendiente de mi abuela. Regresé a la Academia en Caracas, me di un baño y seguí para Villa de Cura, a la casa de Ana, la hija de Maisanta.
Tenía que presentarme el 3 de enero en la Academia, para recibir oficialmente el permiso, pero el día 2 era feriado y decidí pasarlo con Ana. Llegué por la noche, en aquel carro endiablado que uno hasta empujaba el asiento para que anduviera un poquito más rápido. Llegué allá: ¡Feliz año, vieja! déjame aclarar antes que Ana tampoco es una vieja, tiene 91 años y parece una muchacha.
Amanecí en la casa de Ana. Había un familión grande allí. Estaban sus hijos Rafael y Gilberto, las muchachas; todos, menos Isaías, que vivía en Isla Margarita. Recuerdo que me levanté como a las nueve de la mañana del día siguiente y andaba con el cabello muy crecido; quiero decir, largo pero enrollado. Salí a afeitarme a la barbería. Fui solo, a pie, porque el carro ya casi ni rodaba. Cuando regresé vi en la cara sombría de Ana la noticia terrible que estaba esperando: Te llamaron de Barinas, pero no me dijo nada más. Agarré el teléfono y llamé a la casa de mi mamá. Me respondió Aníbal, mi hermano, llorando: Se murió la vieja.
Me puse a llorar en el patio, desconsoladamente: Ay, Ana, mañana me iba a verla otra vez, y la voy a encontrar muerta. Ha muerto la vieja. Salí inmediatamente, y el carro no avanzaba. Sabía que no llegaría a Barinas. Regresé a la Academia. Allí conocían la noticia. Me llevaron a la terminal del Nuevo Círculo, de Caracas, pero ese día no se conseguía pasaje para ningún lado. Llamé a Adán, llorando, desde un teléfono público. Había alcanzado un puestico disponible en un autobús que iba para Trujillo. No llegaba hasta Barinas, sino que se desviaba antes, en Guanare: Adán me voy en un autobús de la línea tal, salgo a media noche, espérame en la alcabala de Guanare.
Y, en efecto, cuando llegué a aquel lugar estaban esperándome Adán y un primo nuestro, Narciso Chávez, hijo de Ramón Chávez, un hermano de Rosa Inés al que vi morir joven, en Sabaneta. Cuando llegamos estaban velando a la abuela en la casa de mamá. El 3 de enero la llevamos en hombros al cementerio. Me puse el uniforme verde olivo y ayudé a cargar el ataúd. La enterramos en Barinas; allá está la vieja. Esa misma noche escribí un poema. ¿Sabe que a mí el dolor siempre me ha dado por escribir? Particularmente, ese dolor de ausencia definitiva, ese dolor que es espiritual, pero también físico. Igual me ocurrió cuando murió Felipe Acosta Carlez.
La Academia Militar
Desde niño me gustó la vida militar. Cuando miro hacia atrás, me veo jugando a la guerra en el patio de Mamá Rosa. Inventamos unos fuertes militares con latas de zinc y tablas, y nos lanzábamos a conquistarlos. Primero, nos tirábamos frutas secas de almendras, pero, después, piedras. Una vez le dimos una pedrada a mi hermano menor y le rompimos el coco, y ahí se acabaron los juegos de guerra.
Claro, teníamos reglas: si alguno era alcanzado por un almendrazo debía darse por muerto y salir del juego, pero Adán nunca caía herido. Uno le pegaba durísimo con una fruta de aquellas y él gritaba: No, no me dio, solo me rozó. Una vez le dimos en el centro del pecho, y él: No salgo, porque yo tengo aquí un médico que ya me curó. Yo decía: Adán es brujo, porque se pasa la mano así y se cura la herida.
Cuando llegué a la Academia me encantó. Francamente, yo había querido estudiar física y matemática, y además, ser pelotero profesional, con los Magallanes. Esa era mi meta, a la que le dediqué mucho entrenamiento, especialmente, a cómo se agarra la pelota, a la técnica del pitcheo. Pero la vida militar me apasionó, hasta el punto de que lo subordiné todo a ella.
Cuando entré en la Academia, Adán, que me lleva un año, ya estaba en la Universidad de Los Andes, en Mérida. Le dije a mi papá que quería estudiar lo mismo que mi hermano. En Barinas no había universidad. Mi papá me dijo: Bueno, nos vamos a Mérida a hablar con tu primo Ángel para el cupo. A mi padre y a mi madre tendremos que agradecerles toda la vida que pudiéramos estudiar, aun siendo una familia sin recursos. Ellos siempre nos dieron ese impulso, con miles de sacrificios.
Pero en Mérida no se jugaba béisbol profesional, y le dije a mi padre: No, si no hay béisbol en Mérida, no voy. Estaba en ese dilema, buscando la manera de irme a Caracas, cerca del Magallanes, cuando nos llevaron a una conferencia en el Auditorio. Un teniente del Fuerte de Tabacare, de Barinas, dio una charla sobre la Academia Militar a todos los muchachos del quinto año del bachillerato. Esta es la mía, me voy para Caracas. Pensaba que luego podía pedir la baja y quedarme en la capital, a tiempo completo en el béisbol. Era como un tránsito, como un puente, y comencé a prepararme para los exámenes físicos.
Tenía un gran amigo, Angarita, que en aquel momento estaba en el primer año de la Academia. Cuando llegó a Barinas en Semana Santa, hablé con él y me consiguió los folletos para presentarme a los exámenes que se hicieron en Barinas y aprobé aquellas primeras eliminatorias sin problemas.
Poco después trajeron un telegrama a la casa donde decía que me presentara en la Academia: ¿Qué tú vas a hacer en Caracas. ¿En una escuela militar?, y papá asombrado. Yo presenté examen. ¿Cuándo? A mamá le gustaba la idea y me apoyó, finalmente, papá lo aceptó: Bueno, hijo, vaya, pues. Me consiguió el pasaje del autobús, y me vine solo, asustado, a presentarme al examen definitivo en la Academia. Era la primera vez que venía a Caracas.
Regresé a Barinas muy alegre, porque había aprobado también los exámenes de la Academia, y tenía que presentarme nuevamente en la escuela. Pero me rasparon en química, en el bachillerato. Modestia aparte, era la primera vez en mi vida que raspaba una materia, pero esta vez sí me había ganado la mala nota. No estudié química, no me gustaba. Tenía un profesor al que le decíamos Venenito, que no perdonaba.
Me salvó el béisbol
En la Academia no aceptaban a nadie con una materia raspada. Lo sabía, sin embargo, me aventuré a regresar, porque me quedaba una entrevista final. En ese encuentro dije que tenía una asignatura raspada. Bueno, si lo rasparon, usted no puede entrar. Mis exámenes físicos eran excelentes; las notas, hasta ese momento, excelentes. En el expediente
hace poco lo vi, escribieron incluso que tenía habilidades. Hay un único chance me dijeron, como deportista. ¿Usted juega algún deporte? ¡Me salvó el béisbol!
Pitcheaba, pero ya padecía de dolores en el brazo. No aguantaba más de cinco innings. Después de una sesión de lanzamientos, me pasaba como cinco días con hielo. En ese tiempo no había médicos que alertaran a los deportistas sobre estos padecimientos profesionales. Por suerte, también jugaba primera base y era buen bateador. Jugué, incluso, primera base regular y había ido a los nacionales ese año, en Barquisimeto.
A los raspaos nos mandaron al estadio por cierto, el mismo donde jugamos con los peloteros cubanos, la última vez que vinieron a Caracas. Vamos a probar si ustedes juegan de verdad. Cuando entramos al campo, vi a José Antonio Casanova, quien fuera uno de los campeones mundiales de béisbol profesional y shortstop de los Senadores de Washington. También figuró como manager del Caracas durante varios años. Entonces era el entrenador de la Academia, mientras que Benítez Redondo, un cuarto bate famoso en los años 40 y 50, que llegó a las Grandes Ligas, se desempeñaba además como entrenador. Cuando los vi, me dije: Aquí llegué al Olimpo.
Estos viejos eran muy inteligentes. Yo andaba con una camisita, un pantalón, unas botas... Y lo primero que nos pidieron fue que nos pusiéramos los uniformes deportivos. Algunos no sabían ni calzarse las medias. Yo me uniformé rápidamente y salí con el guante, de primero, y a calentar. Se dieron cuenta de que sabía, de que no era la primera vez que jugaba.
¿Y usted, zurdo, qué hace?, me preguntaron. Yo pitcheo, y estaba de primero ahí. Bueno, vaya. Pero me dolía el brazo. ¡Ah!, salga, salga. Me eliminan como pitcher. Benítez Redondo, que ya está viejito, se me acercó: Zurdo, ¿usted juega alguna otra posición? Primera base, y outfielders, respondí. Me pusieron a batear frente a un negrito de Maracaibo y conecté tres líneas bellas, derechitas, derechitas, como esas que voy a meter el 15 de agosto en el jardín de la Casa Blanca
Las cartas
Entré en la Academia, con el compromiso de estudiar química y aprobarla en octubre. Recuerdo que teníamos que enviar semanalmente una carta. Era una obligación, pero a mí me gustaba. No solo le escribía a mi familia, sino a medio mundo. ¿Este por qué entrega tantas cartas, si con una basta?, se preguntaban. Cierta vez un compañero, Luis Silva, me pidió que le escribiera una para Rufo Bonet. ¿Ese quién es? El perro de mi casa. Para mí que estaba harto de esa obligación.
La primera carta que escribí en la Academia, una semana después de iniciados los estudios, fue para Rosa Inés. Ella la guardó siempre, y seguramente la conserva aún Carmen, la esposa de Adán que adoró a mi abuela, tanto como ella a Carmen, y ha conservado todas sus cosas. La carta decía: Mamá Rosa, cuídeme a Tribi un gato que mi abuela me regaló.
A usted también le decían Tribilín en Sabaneta
Es verdad, y por eso, probablemente, mi abuela le puso Tribilín al gato. Pues bien, le pedía que me cuidara al animalito y añadía que había presentado mi primer examen de un fusil Fal y había obtenido 100 puntos. Ya me estaba sintiendo en mi ambiente.
Me sentí como pez en el agua en la Academia Militar, que todavía es para mí y lo será toda la vida un recinto sagrado. Pasé trabajo allí, pero nunca lo sentí como una carga. Ni siquiera cuando me afectaban seriamente las hemorragias nasales, que comencé a padecer después de un accidente en Sabaneta. Tengo el tabique desviado debido a aquel golpe. Ocurrió cuando yo tenía ocho o nueve años, e iba con Adán corriendo, huyéndole a un camión. Fue un Día de Reyes. Mi papá nos había regalado medio bolívar a cada uno, un realito, y nos fuimos a comprar un juguete o un suplemento, no recuerdo bien. Quisimos pasar primero que el camión y yo, que iba de segundo, tropecé con una piedra y me golpeé la nariz con el filo de la acera. Me quedé desmayado y con mucha sangre. Adán se asustó y se fue corriendo hasta la casa con Iván Jiménez, un muchacho bajito, gordito Jatajata, lo llamábamos, y ellos le dijeron a mi mamá que me había matado un carro. Allá fue mamá llorando y mi abuela detrás. Por suerte, solo estaba noqueado. A partir de ahí me quedó esa debilidad en la fosa nasal, que se me recrudeció de cadete, debido a las largas marchas, el ejercicio y el peso del casco de acero. Una noche desperté medio ahogado por la sangre. Luego me cauterizaron y santo remedio.
Me sentí soldado desde el principio
Cuando me vestí por primera vez de azul, ya me sentía soldado. Vinieron papá, mamá y Adán al acto de investidura de cadete. Fue como a los tres meses de entrar a la Academia. Cuando me vio tan flaco, mamá se puso a llorar: ¿Qué le han hecho a usted aquí, hijo? Pero yo estaba feliz. En ese acto, a todos los muchachos recién llegados a la escuela nos entregaron la daga y nos permitieron salir a la calle. Era mi primer fin de semana como cadete en Caracas y con mi familia. Visitamos a unos parientes, nos quedamos en un motelito y nos tomamos una foto en la plaza Miranda.
No solo me sentía un soldado, sino que en la Academia afloraron en mí las motivaciones políticas. No podría señalar un momento específico. Fue un proceso que comenzó a sustituir todo lo que hasta ese momento habían sido mis sueños y mi rutina: el béisbol, Magallanes cero, la pintura, las muchachas
¿Sabes lo que hice en mi segundo permiso de salida? Compré unas flores y fui al Cementerio General del Sur, de guantes blancos y uniforme azul. ¿Dónde está la tumba del Látigo Chávez? le pregunté al sepulturero. Me indicó un lugar lleno de monte. Me quité los guantes y limpié la tumba. Fui como a disculparme, a rendirle una explicación. No sería como él. Ya era un soldado.
La pasión política
Adán fue uno de los que más influyó en mis actitudes políticas. Él es muy humilde y no lo dice expresamente, pero tiene una gran responsabilidad en mi formación. Mi hermano estaba en Mérida y era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Yo no lo sabía, solo me llamaba la atención que él y sus amigos iban todos de pelo largo, algunos con barba. Aparentemente yo desentonaba con mi cabello cortico, mi uniforme.
Me sentía muy bien en ese grupo. Nos íbamos, por ejemplo, a un bar de muchachos, cerca de la casa de mi mamá. Particularmente a uno, que se llamaba Noches de Hungría, o al Capanaparo, donde cantaba Betsaida Volcán, una mujer bellísima.
Estaba naciendo el MAS, y yo andaba por ahí. Otros
Vladimir Ruiz y los hijos de Ruiz Guevara, un viejo comunista estaban fundando la Causa R. Éramos amigos, y me aceptaron, con uniforme y todo. También hubo su discusión, claro. Cierta vez uno de esos muchachos, un hombre joven, me dijo: Este uniformado debe ser uno de esos parásitos. Casi nos entramos a golpes, pero el grupo me defendió. Respeta, vale, que este es Hugo Chávez, amigo nuestro.
Había una gran discusión política y muchas lecturas. Ahí me fui interesando por el tema social, aunque si miro más atrás, siempre tuve, desde niño, simpatías por los rebeldes. Esa zona de Sabaneta fue una zona insurgente. De mi pueblo varios se fueron a la guerrilla, y mi padre estuvo vinculado al Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), de tendencia socialista, dirigido por el viejo Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aunque tenía esa inclinación hacia la izquierda y el camino abonado hacia las preocupaciones políticas, nunca me incorporé a partido alguno. En una ocasión asistí con Adán a una de sus reuniones, como oyente, vestido de civil.
Fueron dos los acontecimientos que dispararon en mí una vocación política, que radicalizaron mi pensamiento. En primer lugar, el hecho de haber formado parte de un experimento educativo en la Fuerza Armada, conocido como el Plan Andrés Bello. Nos hicieron exámenes muy rigurosos y, ya en la Academia, nos aplicaron un filtro. Entramos 375 y nos graduamos 67. Hay un corte bastante profundo entre la vieja escuela militar y la nueva, con un grupo de oficiales de primera línea, entre ellos el director de la Academia, que es nuestro actual embajador en Canadá, el general Jorge Osorio García. También, Pérez Arcay, Betancourt Infante, Pompeyo Torralba...
Ese grupo de oficiales se dio a la tarea de forjar aquel ensayo a conciencia. Incorporaron también a profesores civiles y se preocuparon por darnos una formación humanista. Con ellos estudiamos Metodología, Sociología, Economía, Historia Universal, Análisis, Física, Química, Introducción al Derecho, Derecho Constitucional El Consejo Nacional de Universidades (CNU) exigía estudios superiores para avalar la licenciatura.
El Plan Andrés Bello contribuyó enormemente a nuestra formación, aun cuando no basta con él para entender lo que ha ocurrido en la FAN, ¿no? Hay otros muchos factores, porque también han salido de ahí unos cuantos traidores. De mi promoción y de las que vinieron después he recibido solidaridad y una compenetración mayor de las que imaginaba. Sin dudas, los que se prestaron al golpe de abril de 2002 fueron graduados anteriores a nosotros, especialmente de la promoción inmediatamente anterior, que ha sido la última línea de retaguardia de la oligarquía, el último arañazo del fascismo y del anticomunismo.
El segundo acontecimiento, asociado a lo anterior, fue el descubrimiento de Bolívar. Comencé a leer vorazmente de todo, pero en particular sus propios textos y los materiales relacionados con su pensamiento y su biografía. Noche tras noche me iba para las aulas a estudiar, después del toque de silencio, a las nueve. Nos permitían estar allí hasta las 11 de la noche, y a veces me quedaba. En ocasiones me encontraron allí dormido, encima de un pupitre y con un libro abierto. Recuerdo a un brigadier colombiano, que hoy es general en su país, quien un día me encontró así y pensé que me iba a castigar. Me dijo: No, no, lo felicito, cadete, por su espíritu de superación.
La primera vez que oí a Fidel
La palabra guerrilla, como les dije, nos era muy familiar. En algún momento uno oyó el nombre de Fidel y el del Che, y no lo olvidó más. En 1967 tenía 13 años y estaba en primer año de bachillerato, en Barinas.
Recuerdo haber escuchado por radio que el Che estaba en Bolivia, y yo me pregunté: ¿Por qué está solo? Una vez se lo conté a Fidel: Fíjate como es la vida, Fidel. Yo tenía 13 años y oía por radio que el Che estaba en Bolivia y lo tenían rodeado. Era un niño y pregunté: ¿por qué Fidel no manda unos helicópteros a rescatarlo? Me imaginaba una película. Fidel tiene que salvarlo. Cuando mataron al Che: ¿Por qué Fidel no mandó un batallón, unos aviones. Era infantil, pero demostraba una identificación absoluta con ellos, un punto de vista marcado por las simpatías que percibía en Barinas hacia ambos líderes.
Varios años después, en 1973, estábamos en las montañas, cerca de Caracas, en los entrenamientos con los aspirantes a cadetes que llegaban a la Academia Militar. Para entretenernos, escuchábamos noticias y música en los radios militares. Una de aquellas noches había un frío de espanto. Estábamos en Charallave, a unos treinta kilómetros de Caracas, y me acompañaban Pedro Ruiz Rondón compañero de mi pelotón, y otro brigadier cuyo nombre no recuerdo. A escondidas de los oficiales, empezamos a calibrar uno de eso viejos radios GRS-9 de tubo, que tenían una manigueta para cargar la energía. De repente, se escuchó a alguien hablando, una voz que no conocíamos y que denunciaba el golpe de Estado en Chile y la muerte de Allende: Esto está bueno dije yo. Era Fidel, a través de Radio Habana Cuba.
Se nos grabó una frase para siempre: Si cada trabajador, si cada obrero, hubiera tenido un fusil en sus manos, el golpe fascista chileno no se da. Esas palabras nos marcaron tanto, que se convirtieron en una consigna, en una especie de clave que solo nosotros desentrañábamos. Cada vez que veía a Pedro Ruiz amigo entrañable que murió hace un año y medio, uno de los dos empezaba diciendo: Si cada trabajador, si cada obrero... El otro, completaba la frase. Lo hacíamos dondequiera que nos veíamos. La última vez que nos encontramos, en un avión, me repitió: Si cada trabajador...
Pepito Rangel
El año 1973, en la Academia Militar, está marcado también por otro hecho: recibiámos en la escuela a los nuevos cadetes. Yo era brigadier y en el primer pelotón que me asignaron, estaba José Vicente Rangel Ávalo. Cuando mencioné su nombre, se paró el nuevito: ¡Presente! Le dije por bromear: ¿Usted es familia del comunista? Es mi papá. Me quedé frío. Ah, muy bien, siéntese. Después lo llamé, le ofrecí disculpas y nos hicimos amigos.
Conocí a José Vicente, el padre, porque iba con Anita, su esposa, a visitar al cadete los viernes por la noche. Me gané una reprimenda una vez, porque me gustaba hablar con Rangel, que era el candidato presidencial de la izquierda, del MAS. En diciembre de 1973 hubo elecciones y ganó Carlos Andrés Pérez.
Un teniente me llamó a contar: Brigadier, ¿por qué usted habla tanto con ese comunista? Se había dado cuenta de que me atraía conversar con el aspirante a presidente. En otra ocasión, me enteré de que habían tomado la decisión de botar a Pepito Rangel de la Academia y le estaban buscando la falla. Oigo el comentario y llamé a su padre. Me atendió Anita: Necesito hablar con usted sobre su hijo, pero a su casa no puedo ir. Ella me dijo que me esperaría en un restaurante.
Por alguna razón no pude ir al encuentro y poco después, a los que jugábamos béisbol, nos concentraron en un edificio que llamábamos la Villa Olímpica. Se acercaban los juegos entre institutos y a los deportistas nos separaban del resto del batallón para poder cumplir un régimen especial: dormíamos un poco más, recibíamos atención médica directa, alimentación especial. Nadie se metía con nosotros. Era marzo de 1974. Ahí me encontré con Luis Reyes Reyes varias veces, y en una oportunidad hasta le conecté un triple que todavía no me ha perdonado.
En eso llegó el jovencito Rangel vestido de civil. El muchacho había ido a despedirse de mí. Pasó por el dormitorio y me dijo: Vengo a despedirme; me han dado de baja. Nos dimos un abrazo: Saluda a tu papá, a tu mamá. Llevaba entonces un diario y escribí: Hoy se fue de baja José Vicente Rangel Ávalo, era una esperanza. Fíjate, era una esperanza. ¿De dónde saqué yo esas tres palabras? Dentro de mí ya andaba un huracán.
Omar Torrijos y Juan Velasco Alvarado
Les quiero contar otro hecho, porque si no esta historia no se entiende. El derrocamiento de Allende generó en mí y en otros muchachos un gran desprecio hacia los militares gorilas que dirigieron el golpe. Pinochet nos resultaba repulsivo.
Tuve amistad con cuatro muchachos panameños que estudiaron conmigo, particularmente con un gran amigo, Antonio Gómez Ortega. Él me habló de Torrijos y un día me trajo la revista de las Fuerzas Armadas, con fotos en las que se veía al Presidente dando un discurso, con campesinos, con cadetes. Admiré la diferencia del lenguaje en aquel militar y me decía: Torrijos sí tiene un gobierno popular, distinto, progresista; pero Pinochet no es el camino, porque él está exactamente en el otro extremo. Tenía 20 años y ya andaba yo ubicado, pues.
Ese mismo año, en diciembre, conocí a Juan Velasco Alvarado, a partir de uno de esos hechos totalmente casuales que aceleró en mí el proceso interno, de forja, de enrumbamiento político. Se cumplían 180 años de Ayacucho y en la Academia Militar me pasaba el día hablando de Bolívar. Siendo alférez todavía, me enviaron a dar conferencias a la tropa varias veces. El capitán Carrasquero Sabala, que era el jefe del cuarto año, me llamó: Chávez, hemos escogido a 12 muchachos para ir en una comisión a Ayacucho. Va la escolta de la bandera y un grupito más. Como usted es de los bolivarianos ya nos llamaban así a varios de nosotros, Ortiz Contreras entre ellos, lo hemos escogido. Se imaginarán qué alegría.
Esa noche me fui para la biblioteca había también allí una bella bibliotecaria, pero primero el libro, primero la patria y comencé a estudiar qué estaba ocurriendo en el Perú. Descubrí el Plan Inca y que allí se estaba produciendo una revolución dirigida por un militar nacionalista. Pasamos en Lima varios días, haciendo preguntas a todo el mundo, alimentándome de aquel proceso e intercambiando con cadetes colombianos, panameños, peruanos y chilenos. Me hice amigo de un chileno, y le reclamaba mucho por lo de Allende. Nunca se me olvidará su nombre: Juan Heiss.
Nos llevaron a la casa de gobierno y allí estaba Velasco, en una recepción dedicada a los oficiales y cadetes, donde ofreció unas breves palabras y nos hizo llegar dos libritos, La Revolución Nacional Peruana y El Manifiesto del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de Perú. Después de escuchar a Velasco, me bebí los libros hasta aprenderme de memoria algunos discursos casi completos. Conservé esos libros hasta el 4 de febrero de 1992. Cuando me apresaron, me lo quitaron todo.
Les cuento todo esto porque la toma de conciencia política no fue automática. Sin lugar a dudas estos hechos dispararon mis convicciones a un determinado estadío espiritual. Y ya de ahí no he retrocedido, pues.
Bolívar
A mi promoción le dieron el nombre de Bolívar. Ese fue para mí un día de emoción y júbilo. Se oponían algunos viejos militares, quienes argumentaban que el nombre de Bolívar era muy grande para un grupo, que sería enorme el compromiso que llevaríamos, que ya había otra promoción llamada de esa manera la de 1940. Aun así, nos dieron ese nombre y a partir de entonces no fuimos otra cosa que los bolivarianos, y nos sentíamos como tal.
Desde la Academia, no solo impartía de vez en cuando algunas charlas a los soldados sobre el pensamiento del Libertador, sino que cuando me tocaba sancionar a los cadetes, jamás les imponía un esfuerzo físico dar vueltas al patio corriendo, que era lo que se hacía, sino que los paraba en grupitos frente a la estatua de Bolívar. Les leía sus textos, o los llevaba a un salón de clases, a la hora del casino y de la diversión, y les contaba pasajes de la Campaña Admirable.
Esa pasión por Bolívar comenzó en aquellos años, estudiando la Historia Militar con el general Jacinto Pérez Arcay y con el comandante Betancourt Infante, que era otro excelente instructor de Historia. Pérez Arcay les contó a ustedes el lío del cual me salvó, luego de una conferencia en la casa natal de Bolívar, en la que me enfrenté públicamente a alguien que dijo que el Libertador era un tirano.
En mi intervención de ese día traté de argumentar la situación que enfrentó Bolívar. Sí, el gobernó realmente bajo dictadura; pero una cosa es una dictadura por necesidad, por obligación, debido a la anarquía, y otra, tiranizar a un pueblo. En una ocasión, le dijo a su pueblo: No me pidan que hable de libertad, ¿cómo hablar de libertad, si he asumido la dictadura?
Frente a aquella tendencia antibolivariana, de descrédito a su figura, comencé a argumentar con datos históricos esa situación. ¡Ah!, entonces alguien dice una mujer: Estos son unos pichones de dictadores, le repliqué duro y se abrió el debate. Después se paró un profesor de historia del MEP y defendió mi posición. La novedad llegó a la Academia. Tuve que hacer un informe el domingo por la noche y Pérez Arcay me salvó de aquel lío que hubiera podido costarme la expulsión de la Academia por emitir opiniones políticas.
Cuando Carlos Andrés Pérez me entregó el sable de graduado en la Academia, ya yo traía el acimut, la brújula perfectamente orientada. El Hugo Chávez que entró allí fue un muchacho del monte, un llanero con aspiraciones de jugador de béisbol profesional. Cuatro años después, salió un subte-niente que había tomado el rumbo del camino revolucionario. Alguien que no tenía compromisos con nadie, que no tenía movimiento alguno, que no estaba enrolado en ningún partido, pero sabía muy bien a dónde me dirigía. Como dijo José Ortega y Gasset, soy yo y mi circunstancia. Hugo Chávez ya era el hombre y su circunstancia.
Otro tipo de militar
Llegué a Barinas de subteniente, con cierta ventaja sobre otros oficiales. Tenía muchos deseos de cambiar las cosas y estaba, además, en mi patio. A lo mejor si me hubieran mandado a Maracay, no hubiera podido participar en tantas cosas.
Con mi primer cheque pagué un hotel cerca de la Plaza de Venezuela. Tenía un sueldo como de 2 000 bolívares, que era una cifra más o menos importante en esa época. A los pocos días me le aparecí a Rosa Inés con una nevera, una cama nueva, unos muebles, un ventilador, un radio grande... Pero casi no tenía tiempo de salir del cuartel. De lunes a viernes siempre dormía en el batallón que quedaba fuera de la ciudad.
Los viernes en la tarde, cuando no tenía guardia, me ponía mi jeans, mis botas de goma y mi camisita, y aparentemente era el mismo Huguito de antes, en la casa de la abuela. En Barinas estuve desde julio de 1975 hasta mayo de 1977. Fueron casi dos años, muy importantes en mi vida. Era el mismo Huguito y a su vez otro, forjado como soldado. Me metí en varios líos. Primero, Bolívar. Empecé pintando su rostro en el cuartel y hacía notar cuán en serio me tomaba su obra.
Fui el primero del Plan Andrés Bello que llegó a ese batallón, y algún oficial trató de humillarme llamándome, no por mi grado, sino por el título universitario, en tono despectivo, irónico: Licenciado Chávez... Cuando me llamaba así, no le respondía. Subteniente Chávez... Ordene, mi Capitán. Es decir, empecé dándome a respetar. En una ocasión me increpó: ¿Por qué no me responde cuándo le digo licenciado? Soy subteniente y licenciado. Por responderle de esa manera me impuso un castigo que me negué a cumplir. Además, me gritó delante de unos soldados a los que yo les impartía clases de comunicaciones, que era mi especialidad. Le contesté: ¡No me grite delante de subalternos, mi capitán! ¡Véngase conmigo! Vamos. Y nos fuimos a ver al comandante.
Ahí empezaron mis líos, porque yo era respondón, pues. Por otra parte, andaba en varias actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, jugaba béisbol. Todavía pitcheaba, tiraba duro la recta, jugaba primera base, cuarto bate. El primer jonrón que se dio en el estadio de Barinas lo di yo una noche preciosa en la que me iban a arrestar.
Al capitán aquel no le gustaba el deporte. Me decía: O eres militar, o eres pelotero. Nunca pude convencerlo de que podía ser las dos cosas a la misma vez. Dedíquese al deporte con los soldados. Estoy dedicado, mi capitán. El equipo de los soldados era bueno, pero quería jugar en el béisbol organizado. Tenía solo 22 años.
Un día me llamó el entrenador Encarnación Aponte y me invitó a jugar en el equipo de Barinas, frente a otro de Caracas que llegaba ese fin de semana. Estaban inaugurando el estadio, pues había un campeonato nacional programado ese año en Barinas. Él necesitaba un zurdo. Pide permiso, me decía. Si lo pido no me lo van a dar. Finalmente, me fui para el estadio sin el permiso. Los visitantes eran del equipo Ascenso, del Distrito Federal. En la primera entrada metí un batazo, un tubey. Después me tocó batear otra vez. No sabía que estaban narrando el juego por la radio local: Radio Barinas trasmitiendo...
En ese tiempo no había bate de aluminio, pero tenía uno de madera muy bueno... Mi hermano Narciso, que estudiaba en Estados Unidos, me mandó de regalo aquel de marca Adirondack, un bate largo como ese de Sammy Sosa, pero liviano. El pitcher de Caracas tiró una curvita y le di: ¡Praaa!, y veo que la bola se va , se va , se fue de jonrón.
Estaban trasmitiendo por radio, y en el batallón los soldados lo escuchaban. Ya eran más de las nueve de la noche, hora de silencio en el cuartel. Armaron tal escándalo ¡Eh, jonrón! ¡Viva mi teniente! que se despertó el capitán y fue a ver qué pasaba: Oye, prendan la luz, qué lío es este? Capitán, estamos muy contentos porque mi teniente Chávez metió un jonrón. ¡¿Cómo?! ¿Chávez Frías? Sí. Al día siguiente me pidió arresto por violar una orden. Apelé al comandante. Me franqueé: Mire, comandante, aquí en este batallón hay unos diez subtenientes. Si usted va por la noche a Guayanesa un burdel famoso en Barinas, los consigue allá con unas mujeres y una botella de ron; o en el casino militar, con sus novias, bailando, tomándose unos tragos. En cambio, a mí me gusta el deporte. No puedo entender que me vayan a arrestar por jugar béisbol, por poner en alto el nombre del batallón que usted comanda. Toda Barinas había oído en la radio que me habían presentado como el subteniente del Batallón de Cazadores. Y sigo: Comandante, ¿no cree que es mejor que yo esté en el béisbol y no de tragos y mujeres? El comandante me respondió: Usted tiene razón. Le doy permiso para jugar. Desde ese día nadie más me molestó, y el capitán disgustadísimo.
El batallón se acercó al pueblo
El capitán me andaba cazando cualquier falla. Jugaba al béisbol en el equipo de Barinas, dos o tres veces a la semana. Generalmente salía del cuartel vestido de campaña que era el traje diario, porque integrábamos un batallón antiguerrilla, me montaba en un Volkswagen que yo le había comprado al comandante y, luego, me cambiaba en el dugout, junto a un soldado llamado William, de Barquisimeto, que era tremendo short-stop. Era muy usual salir de pronto para la frontera. Sin embargo, como mi especialidad era la de comunicaciones, no tenía que patrullar con pelotones. Acompañaba al comandante en los puestos de comando. El oficial de comunicaciones, por doctrina, está siempre cerca del comandante, asesorándolo para las transmisiones por radio. Eso me permitía estar cerca del jefe y del segundo.
Por esa cercanía, y porque me tomaba el béisbol a la tremenda, el comandante me pidió que me encargara del deporte en el batallón. Como conocía al jefe del Instituto Nacional de Deportes en Barinas, y a los deportistas no solo de béisbol, sino de fútbol y de básquetbol, conseguí entrenadores gratuitos. Era una especie de misión Barrio Adentro, pero a pequeña escala. Recuerdo a un uruguayo, el profesor Méndez, que iba dos veces a la semana a darles charlas y preparar al equipo de fútbol, sin pedir nada a cambio.
Fuimos campeones dos años seguidos en los juegos inter-batallones: en béisbol, fútbol, voleibol, básquetbol y atletismo. Me dediqué a convertir la sabana donde jugábamos en un campo de béisbol. Hicimos un estadio con las medidas reglamentarias. Conseguimos arena blanca y arena roja, y un camión para transportarlas; picábamos rectángulos de tierra con la grama; levantamos una cerca de palitos, y ese campo se puso bonito. Construimos dos dugout, dos casitas, y cuando vinimos a ver, teníamos tremendo estadio. Lo inauguramos con una fiesta que parecía una feria.
El comandante me autorizó para que el equipo de Barinas entrenara en nuestro estadio, que pasó a ser el mejor de Barinas después del Cuatricentenario, y le dimos acceso a todo el que quería ir a vernos. Me nombraron encargado de la campaña para la captación de aspirantes a la Academia Militar. Recorrí todos los liceos del Estado Barinas, unos diez, para darles las charlas a los muchachos de quinto año, y motivarlos. A algunos los llevé a Caracas y hoy ya son coroneles.
También, me autorizaron a escribir una columna en el diario El Espacio, de Barinas. Salía los jueves, bajo el título: Proyección patriótico cultural Cedeño Manuel Cedeño fue un general de nuestra independencia, y así se llamaba también nuestro batallón. Era una columna que me gustaba mucho y la gente me decía que era muy bonita, hablaba de historia y de la unión cívico-militar. Escribía, por ejemplo: Bajo el sol calcinante de los llanos, todas las tardes, los soldados del Batallón Cedeño se dirigen a hacer deportes tal, tal y tal, mientras otros salen al huerto Porque hicimos un huerto y también teníamos unos conejos, unas siembras de lechosas, parchitas... Era también una especie de Plan Bolívar 2000.
De cuando en cuando pasaba por Radio Barinas a promover la captación de aspirantes. Había un guión que a uno le mandaban desde Caracas, pero yo le añadía cositas. Jamás les dije que tendrían un sueldo seguro, sino que les hablaba de Bolívar y lo que de él dijo Martí. Lo había leído en uno de los libros de Pérez Arcay y me lo aprendí de memoria y hasta lo pinté en las paredes con la ayuda de los soldados, a quienes también les di clases de pintura.
Fue una etapa muy intensa, en la que andaba metido en el deporte dentro y fuera del batallón, hacía periodismo y campañas para captar estudiantes, y cuando se elegían las reinas en Barinas, hacía la presentación. No me faltaron cosas que hacer, hasta me hice animador de bingo. Lo más importante fue que el Batallón de Cazadores comenzó a tener otro perfil: ya no era una tropa antiguerrillera separada del pueblo, odiada a veces por la gente, sino la de unos muchachos que participaban en la vida deportiva y cultural de Barinas.
Los primeros signos de rebeldía
El dolor disparó en mí muchas cosas. El año 1982 fue de muerte y de vida. Nació mi hijo Hugo. Ascendí a capitán. Fue, también, el año del Samán de Güere. Ya estaba prácticamente consolidado como militar, después de haber pasado por muchas dificultades, por dudas: me quería ir, no me quería ir
En la profesión militar, la Orden de Mérito es muy importante. Eres de los primeros o eres de los últimos. Por tanto, ser de los primeros es muy importante para el militar, particularmente para quienes hemos tomado la carrera como un apostolado. Me gradué con el número siete en la Academia, y éramos 66. Sin embargo, llegué a teniente entre los últimos, porque tuve muchos problemas. Como vaticinaría mi abuela, era rebelde, pues.
Discutía con los superiores, nunca me quedaba callado. Tuve un lío serio en un campo antiguerrillero, porque vi cómo torturaban a unos campesinos, supuestos guerrilleros, prisioneros de guerra. Les estaban pegando con un bate forrado en una cobija y daban unos gritos tremendos. Se notaba que eran pobres gentes, casi muerto de hambre, flaquitos, y me enfrenté al coronel: No, yo no acepto esto aquí, y le quité el bate y lo lancé lejos. Luego el coronel hizo un informe en mi contra, acusándome de haber entorpecido el trabajo de Inteligencia Llegué incluso a pensar en irme para la guerrilla y hasta fundé en 1977 un ejército: el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela. Ahora me río cuando lo recuerdo, porque sus miembros no llegábamos a diez.
Después de graduarme en la Academia y pasar por Barinas, formé parte de un batallón antisubversivo, primero en Cumaná y luego en San Mateo, en Anzoátegui. Estudiamos lo que era la guerra subversiva, pero ya yo me lo cuestionaba todo. Creo que desde que salí de la Academia ya estaba orientado hacia un movimiento revolucionario. Andaba muy inquieto, conversaba mucho con Adán y con otros compañeros de la izquierda. A esta influencia, se unió la investigación histórica sobre Maisanta. Todo ello fue alimentando mi sentimiento de rebeldía. En esa etapa comencé a leer a Fidel, Che, Mao, Plejanov, Zamora , y libros como Los peces gordos, de Américo Martín; El papel del individuo en la historia; ¿Qué hacer? Y, claro, ya había empezado a estudiar profundamente a Bolívar.
Por cierto, algunos de aquellos libros aparecieron en la maletera de un Mercedes Benz viejo y agujereado por los tiros, que encontramos casualmente en un puesto antiguerrillero. El carro llevaba no sé cuántos años allí, arrumado dentro del monte. Agarré aquel botín, recompuse los libros, los mandé a empastar, me los leí y los guardé. Creo que todavía conservo algunos por ahí. Por tanto, me hice un hombre de izquierda a los 21 ó 22 años.
¿Cómo definir políticamente a una persona que se ha declarado maoísta, guevariano, marxista, bolivariano, peronista ?
Sencillamente soy un revolucionario.
No permitiríamos que nos tragara la corrupción
Desde los primeros días en Barinas comencé a percibir corruptelas, inmoralidades y arbitrariedades en algunos oficiales superiores. Y ya no dejaría de luchar contra ellas en los cuarteles. Un punto muy vulnerable, por ejemplo, era la comida de la tropa. Cuando tenía guardia oficial de inspección se llama eso solía irme a las cuatro o las cinco de la mañana al rancho donde preparaban los alimentos. Esperaba a que llegara el camioncito del proveedor, con el queso para el desayuno y la carne para el almuerzo.
Ponía los alimentos en la tabla del dietista. ¿Qué le toca a cada soldado? 80 gramos de quesome decían, por ejemplo. Sacaba la cuenta y la mayoría de las veces había menos de lo que estaba fijado. O nos entregaban unas botas de montaña que se dañaban en la primera marcha. Lo anotaba en el libro de novedades: Se detectó una irregularidad Había mil maneras de robar. Y luego, los atropellos en el Oriente contra los supuestos o reales guerrilleros.
Todo eso fue conformando un sentimiento de resistencia ante las negligencias y arbitrariedades con que me topaba en los cuarteles y que trascendían la vida militar. Empecé a mirar al país y a tratar de buscarle explicaciones a la contradicción en que me encontraba. Sentía que a mi alrededor gravitaban situaciones, conflictos cotidianos, muy alejados de los principios bolivarianos y de los valores en los que nos habíamos educado. Entonces apareció esa pregunta incómoda para la elite militar y política, pero que se caía de la mata: ¿Qué democracia es esta que enriquece a una minoría y empobrece a una mayoría?
Ya había lanzado Juan Pérez Alfonso, uno de los fundadores de la OPEP, su alerta de que nos hundiríamos en el excremento del diablo como llamó al petróleo, y habían pasado otras muchas cosas. Carlos Andrés Pérez había entregado la presidencia en 1978 al destaparse los hechos de corrupción que lo comprometían a él y a su amante, y no era el único. Uno se encontraba en los periódicos todos los días escándalos de corruptela y el cinismo de los gobernadores y políticos que se habían enriquecido a costa del pueblo.
Poco a poco me fui enrolando en una especie de campaña en la que, por supuesto, involucré a mis amigos militares. Dumas Ramírez, por ejemplo, se vinculó en el movimiento desde que era capitán. También, logré captar a José Angarita. Nunca más lo he visto. Y otros más jóvenes, como Pedro Carreño, Jiménez Giusti Casi todos de Barinas, incorporados al movimiento tras un trabajo de años. Cuando hicimos el Juramento del Samán de Güere en 1982 ese año de muerte, de vida, y de compromisos, ya había cuajado la conciencia de la necesidad de cambiar el estado de cosas, si no queríamos que ese ambiente que despreciábamos nos tragara a todos.
El Juramento del Samán de Güere
Andaba con Bolívar para arriba y para abajo. Daba charlas, reproducía sus pensamientos, compraba libros para regalarlos a los soldados y oficiales, y algunos deben tener ejemplares de esos que yo les dedicaba con mi puño y letra, en un afán de cultivar el pensamiento del Libertador, de Zamora, de Maisanta.
Y no era yo solo el que lo hacía, sino también varios de mis compañeros, con quienes compartía la pasión bolivariana. Seguramente por esa razón me invitaron a que le hablara a la tropa. Mi jefe, en el regimiento de paracaidistas, era el coronel Manrique Maneiro, a quien le decíamos el Tigre, porque era de piel muy blanca y tenía los ojos rayados. El 16 de diciembre de 1982, en la tarde, me llamó: Chávez, quiero que mañana reunamos a todo el regimiento de paracaidistas y que usted pronuncie unas palabras para conmemorar la muerte de Bolívar.
Me entusiasmé muchísimo y llamé a todos los batallones para transmitirles la orden de mi comandante. En ese momento era jefe de la ayudantía del coronel y auxiliar de inteligencia del Estado Mayor del Regimiento de Paracaidistas en Maracay. A la una de la tarde ya estaba lista la formación. El oficial que estaba anunciando la ceremonia me preguntó: ¿Dónde está su discurso escrito para cuando me lo pidan? Le respondí: Mi mayor, no tengo escrito el discurso. Yo voy a decir unas palabras. Bueno, pero según el reglamento, uno tiene que saber antes qué es lo que usted va a decir. A esas alturas, ya él no podía hacer nada, así que comencé a hablar.
No era la primera vez que lo hacía de esa manera. Un Día de la bandera me pusieron a hablar en Barinas, cuando era subteniente, y mi discurso fue un reclamo. También levantó su roncha, porque me pidieron las palabras por escrito, y les dije: Yo no escribo discursos.
En Maracay, aquel 17 de diciembre, comencé recordando a Martí: Así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, (...) porque lo que él no hizo, sin hacer está hasta hoy. Y enlacé con la situación de ese momento: ¡Cómo no va a tener Bolívar qué hacer en América todavía, con tanta pobreza, con tanta miseria; cómo no va a tener qué hacer Bolívar... Cuando terminé el discurso como de media hora no era una cadena, ni un Aló Presidente sentí inmediatamente la enorme tensión de los oficiales. Se rompió la formación y salimos trotando, uno al lado del otro. El mayor Flores Gilán nos mandó a parar en firme y me dijo con un tono muy duro: Chávez, usted parece un político.
En ese tiempo decirle político a alguien, sobre todo en un cuartel, era una ofensa. Se había degenerado tanto la política, que era como si a uno le dijeran embustero, demagogo, qué sé yo, algo muy despectivo. Felipe Acosta Carlez fue más rápido que yo al responderle: Mire, mi mayor, el capitán Chávez no es ese político que usted dice. Lo que pasa es que así pensamos lo capitanes bolivarianos y cuando uno de nosotros habla de esta manera, ustedes se mean en los pantalones.
El coronel Manrique Maneiro mandó a poner en firme a todo el mundo e impuso silencio. Asumió la responsabilidad de lo que había pasado con una mentira piadosa: Señores, quiero que sepan que todo lo que el capitán Chávez dijo, él me lo comentó anoche en mi oficina. Nadie se lo creyó, pero salvó la situación por el momento. Cuando nos retiramos, Felipe Acosta Carlez, que era un caballo de batalla, me invitó a trotar para liberar un poco de presión.
Con nosotros dos salió también el capitán Jesús Urdaneta y el teniente Raúl Baduel, a quien apreciábamos como si fuera compañero de la misma promoción. Siempre le hemos tenido un gran respeto por su nivel, por su don de gente, su forma de ser, su calidad como amigo.
Fuimos a quitarnos el uniforme de campaña y a vestirnos de deporte. Como no conseguí las botas, me puse los zapatos del softball con tacos de goma. Eran poco más de las dos de la tarde. Fuimos a La Placera y luego en dirección al samán. Cuando llegamos al árbol los invité al juramento. Claro, estaba fresquecito todo lo que había ocurrido y andábamos con la indignación por dentro. Utilizamos el juramento de Bolívar: Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que hayamos roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Le cambié la última expresión, por esta otra: ...por voluntad de los poderosos. Lo repetí y ellos lo escucharon. Al regreso, yo no aguantaba el dolor de las piernas y agarré un carrito junto con Baduel.
A partir de ahí tomamos este asunto con mucha seriedad. Entre los detalles que conversamos aquel día estuvo cómo empezar a captar oficiales, según un principio riguroso: si teníamos algún candidato, se aceptaría en el movimiento solo por consenso. Nadie estaba autorizado a incorporar a otro por la libre, teníamos que ser muy cuidadosos.
Así quedamos. Pero al día siguiente estaba en mi oficina, y sentí la llegada de un carro, un auto deportivo, de marca Mustang. Era Felipe: Mire, compadre, compadre él hablaba así, ¿no?, ven acá, ven acá. Y salimos. Al frente del comando estaba el carro: Mira, mira, ya tengo un subteniente listo. Le digo: Coño, catire, ¿no dijimos que era con calma?, vale, hasta que no haya consenso. Me respondió: Estoy seguro de que este carajito es bueno... Está dentro del Mustang, chico, y por lo menos asómate para que él vea que lo que estamos haciendo es de verdad; no vaya a pensar que yo estoy inventando aquí. Cuando me asomé, el muchacho era nada más y nada menos que Ronald Blanco La Cruz.
Nace el movimiento bolivariano
Ya yo andaba en reuniones con algunos movimientos militares como el de Trejo, que no acababa de cuajar, y políticos como el de Douglas Bravo. Siempre insistía en la unidad, y una vez logré reunir a Trejo con Bravo en Maracay, antes de 1982, y hasta les inventé un verso : Comandante Trejo, comandante Bravo,/ juntos haremos la Revolución, ¡carajo!
Se habían constituido varios grupos, pero no existía nada formal hasta el día del juramento. A partir de ese día nos dimos a la tarea de conformar un movimiento, amparado en el concepto del árbol de las tres raíces, intentando articular ideológicamente las concepciones que mejor se adaptaban a la realidad venezolana y, en particular, al contexto en el que nos movíamos.
Nos dimos cuenta de que la ideología que Douglas Bravo defendía no iba a tener eco en las fuerzas armadas. El marxismo chocaba con la naturaleza misma del cuerpo militar profesional. Era muy difícil mezclar abiertamente a Marx y a Lenin con nuestra formación prusiana. Al único que logré llevar ante Douglas fue a Luis Reyes Reyes; otros grandes amigos se negaron: ¿Conspirar con Douglas? Tú estás loco. Comprendí que por ahí no andaba la cosa.
Por eso, acudimos de lleno al pensamiento bolivariano, a su ideología, nutriéndonos de todo lo demás. Comenzamos a investigar. Designábamos grupos con tareas específicas: el estudio del pensamiento de Bolívar, Miranda, Zamora, Simón Rodríguez
Así fue cuajando como un pensamiento diverso, que dio sus primeros frutos a finales de los ochenta, particularmente después del Caracazo, en febrero de 1989. Esta rebelión popular le dio un gran impulso al movimiento. Cuando se produjo, reanudamos con más fuerza las reuniones y conspiraciones. Ya nuestro trabajo ideológico, político, organizativo, estaba consolidado.
Pero en años anteriores a 1989, pasamos por etapas en las que llegamos a pensar que el movimiento se había acabado, que se había venido todo abajo. Estaba muy aislado y vigilado. Me pasé tres años metido en las sabanas de Elorza, sin darme cuenta al principio de que esa experiencia era exactamente lo que me faltaba para conformar una visión integral de mi país.
Con los indios de Elorza
Siento que en Elorza terminé por descubrirme a mí mismo. Ahí seguí el rastro de Maisanta, que estaba fresco todavía en la memoria de los pobladores más viejitos. Encontré a una señora en un fundo llamado Flor Amarillo, que me indicó el lugar donde lo había visto cuando era niña. Me dijo: Llegó por ahí, donde usted amarró el caballo, se acercó a esta casa y vio a mi abuela y a mi mamá de luto. ¿Y por qué están de luto?, ¿dónde está mi compadre? dijo Maisanta. Las mujeres salieron llorando y le explicaron que había llegado un coronel del gobierno de Gómez a preguntar por el padre de familia, y como no lo encontró, secuestró a una de las muchachas de la casa. Por eso la mamá y la abuela de aquella señora estaban de luto, como si penaran a una muerta. Cuando llegó Maisanta, hacía como una semana que el coronel gomecista se había llevado a la muchacha, que era tía de la señora que me relató la historia.
Aquel hombre alto decía ella preguntó: ¿por dónde se fueron? Cogieron por el camino hacia las sabanas de Alcornocal, hacia el Caño Caribe. Está bien, ya vuelvo. A los pocos días regresó con la muchacha. La rescató y la entregó a la familia. Muchos años después, esta viejita lloraba de agradecimiento al mencionarle el nombre de Maisanta. Cuando le expliqué que yo era su descendiente, me respondió: Quiero decirle que a su bisabuelo lo hemos adorado en esta casa.
Sesenta y tantos años después, encuentro en aquella tierra los rastros de las batallas y las esperanzas de Pedro Pérez Delgado, así como las de los indios yaruros y los cuivas. Me involucré en sus dolores hasta el alma. Aprendí a quererlos. A su lado viví experiencias terribles y, también, hermosísimas. Los indios fueron atropellados toda la vida y yo lo sabía, pero vine a tomar conciencia de eso allá, cuando era capitán, en su mismo territorio, viviendo a su lado.
Mi primer encuentro con los indios fue una gran batalla en la ribera del Caño Caribe, en Apure, cerca de la frontera con Colombia. Llegaban los terratenientes hasta el escuadrón de caballería para denunciar a los indios. Al cura de ese pueblo, Gonzalo González ya no es cura, se casó y sigue viviendo allá con su mujer lo quise y lo quiero mucho. Él me dijo cuando llegué a ese lugar: Mire, capitán, muchos de esos señorones que usted ve ahora por aquí, que tienen hatos y son ricos, salían hace veinte años a matar indios, como quien mata venados. Los masacraban y los echaban de las tierras, pues. Me contó cómo hasta los quemaban vivos.
Hubo un caso famoso, conocido como la mataza de La Rubiera. Invitaron a unos indios a trabajar en un fundo. Ellos fueron con sus niños, porque los indios no dejan a sus criaturas. Cuando estaban comiendo en un rancho, llegaron unos hombres blancos y los machetearon a todos. Solo dos sobrevivieron. Se tiraron el río y llegaron al pueblo dos días después, buscaron al cura, que los escondió y luego los trajo para Caracas, donde reventaron el lío. Realizaron la investigación y encontraron los cadáveres quemados. Todos esos cuentos me los hizo el cura.
A mi comando llegaban quejas de los ganaderos y siempre les decía: Eso no es problema mío, sino de la policía; vaya al pueblo y haga la denuncia. Nuestro escuadrón quedaba llano afuera. Los ganaderos empezaron a decir que yo no colaboraba, porque estaban acostumbrados a que el ejército atropellara a los indios. Y yo siempre les decía que esa no era mi tarea.
Pero un día llegó una señora muy pobre, llorando: Que los indios me robaron dos cochinos. Tenía una alcancía y la rompieron y botaron el dinero. Eran puros fuertes de plata. Me dio dolor y salí a ver qué pasaba con los indios. Seleccioné unos 15 soldados y nos fuimos con un baqueano un viejo rastreador que había sido soldado de las tropas de Pérez Jiménez. Aquel hombre me enseñó mucho ese día. En algún momento me dijo: Huele a indio. Yo no olía nada. Aquí orinaron y fue una mujer. ¿Cómo sabe que es mujer? Porque deja pocitos , mientras que el macho lo riega todo Era un experto en cacería de indios.
De pronto, me advirtió que los indios estaban cerca. Los vi con los binoculares. Estaban debajo de una mata de mango comiendo las frutas. Ingenuamente, le dije al sargento: Vamos a rodear la mata. El baqueano me advirtió que no iba a poder llegar hasta ellos. Voy a tratar. Tenga cuidado. El viejo me acompañó, valientemente. Me puse el fusil en bandolera, con el cañón hacia abajo y di la orden de que nadie disparara, salvo si yo lo ordenaba.
Cuando los indios me vieron improvisaron un extraordinario e inmediato dispositivo de defensa. Fue como si hubieran salido veinte rayos de la mata de mango. Se dispersaron como un celaje en el monte, incluidas las mujeres con sus hijos. En un abrir y cerrar de ojos los hombres me dieron batalla. Sacaron sus cuchillos y se nos vino encima una lluvia de flechas. A mí me pasó una tan cerca que por poco me alcanza en la cabeza.
Con tantas cosas que habían pasado, ellos pensaban que íbamos a atacarlos. Agarré la pistola y disparé al aire. Mandé a los soldados a que se replegaran. Incluso, hubo hasta un encuentro físico entre un indio y dos soldados, pero por suerte no hubo heridos. Si llega a haberlo, me meto en tremendo lío, porque yo no tenía autorización para ir a perseguir indios.
Traté de tranquilizar a los soldados: Aquí nadie dispara, y los indios se fueron. En ese momento oí en la espesura los gritos de una india. Era pleno invierno. Llegamos a la orilla del Caño Caribe un río ancho, muy caudaloso y veo a una mujer en el medio del agua, que cargaba a su niño en cuadril, un bebé peloncito. Con una mano sujetaba al muchacho y con la otra, nadaba aguantando un cuchillo. A mi lado estaban los soldados y el baqueano. Nunca en mi vida olvidaré los ojos de aquella mujer que me lanzó una mirada, un relámpago de odio, y me impactó. Se hundía en el agua, con el niño, y salía otra vez. Yo estaba angustiado: Se va a ahogar. ¿Sabe lo que me dijo el baqueano? Capitán, dispárele. Y no era un mal hombre ese, hasta donde yo lo había conocido. Me sorprendió: ¿Cómo? Mátelos, esos son animales, y ese carajito cuando crezca va a echar flechas también.
Por supuesto, no lo hice. Me aseguré de que la mujer finalmente cruzara el río y se reuniera con los suyos. Me sacudieron dos cosas aquel día: primero, la respuesta de los indios al verme uniformado, y aquel mátelos, que son animales. Estuve varios días reflexionando sobre eso.
¿Tú sabes que pasa todavía con los indios? Si te ven a ti con unos indios, dicen: Por ahí pasaron diez indios y un racional. Todavía se oye eso, a estas alturas. Y lo comenta a veces gente humilde, pobre, campesina. Me preguntaba cómo cambiar semejante situación, ¿qué hacer? Ahí es donde interiorizo ese drama, la estructura social salvaje y profundamente excluyente de la sociedad rural venezolana.
Me fui a la biblioteca de San Fernando de Apure, a la Oficina Regional de Asuntos Indígenas para estudiar la población indígena y ubicar en un mapa dónde vivían. Me hice amigo de Arelis Sumávila, una socióloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que llevaba como veinte años estudiando a los cuivas y a los yaruros. La llamé. Me dejé crecer el cabello y me fui en una de las expediciones de Arelis, a visitar indios, vestido de civil, con otros dos muchachos. Ella nos presentó como estudiantes, que realizaban una investigación.
Pasé entre los indios varios días, durmiendo y comiendo con ellos, tratando de entender su mundo. Me acogieron como a un amigo. Me fui y luego, como a las dos semanas, regresé uniformado. Primero se alebrestaron, y yo me quité la gorra y llamé por su nombre al capitán indio: ¡Vicente!... Ellos se quedaron paralizados, porque respetaban mucho a Arelis. Nos sentamos a hablar, y al rato estaban los soldados como si nada, entre ellos. Ahí comenzó un proceso de acercamiento, que terminó en una adoración mutua.
Cuando esos indios iban a Elorza ellos andan siempre juntos, llegaban al patiecito de mi casa y Nancy, la madre de mis tres muchachos mayores, compraba pan y hacía comida para 60 ó 70 personas. Un día Nancy me dio las quejas: ¿Cómo es posible? Mira, esos indios me llevaron las pantaleticas de las niñas. Ella tenía ropa recién lavada sobre la cuerda del patio. Le expliqué: ellos no tienen idea de la propiedad privada; no tienen noción de que esto es tuyo y esto es mío. Toman lo que necesitan, como se toman las frutas de los árboles o el pez en el río.
Me contaron años después que dos jóvenes capitanes indios estaban en Caracas el 4 de febrero de 1992. Habían venido a la universidad con la amiga socióloga. Cuando transmitieron mi alocución en la televisión, uno de ellos se puso a llorar y dijo: Ese es Chivas Frías nunca lograron pronunciar Chávez Frías. Yo sabía, yo sabía...
Nuestro rechazo absoluto a la ideología imperial
A partir de la llegada de mi generación a la FAN, la influencia de Estados Unidos fue disminuyendo progresivamente. En nosotros creció un sentimiento nacionalista, que surgía entre los militares venezolanos. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a los campos antiguerrilleros, ya no había asesores gringos. Cada vez iban menos oficiales a estudiar a las academias militares norteamericanas. Yo estuve a punto de ir a Estados Unidos, pues quedé en primer lugar en uno de los cursos y me correspondía, según el reglamento, optar por estudios superiores en el exterior, que casi siempre eran en ese país.
No fui, pero como ustedes han comprobado en las entrevistas, muchos de los que asistieron a esos cursos, no solo no se envenenaron con la instrucción norteamericana, sino todo lo contrario, reforzaron su sentimiento nacionalista. El proceso ideológico que se fue gestando en los cuarteles tomó distancia del imperialismo. Estudiábamos a Bolívar, y la consecuencia lógica fue el rechazo absoluto de la ideología imperial.
Por ejemplo, Ronald Blanco La Cruz estuvo varios años en una academia militar en Estados Unidos. Lo vi el día que regresó a Caracas y me comentó: Después de estos dos años en ese país vengo más convencido de que tenemos que hacer la Revolución. Sintió el desprecio hacia los latinos, la subestimación hacia nuestros pueblos. Como diría Martí, vivió en el vientre del monstruo y conoció sus entrañas.
Por supuesto, Venezuela siente hoy como nunca el peligro del acecho norteamericano, que siempre estuvo y estará ahí. Sin embargo, creo que el riesgo mayor ha quedado atrás. Los oficiales que se comprometieron con el golpe de Estado y con la contrarrevolución estaban fuertemente conectados con la embajada y el gobierno norteamericanos. La mayoría se fue. Se hizo un deslinde bastante evidente entre los apátridas y los patriotas. Estoy convencido de que nuestras fuerzas armadas, desde los cuadros máximos y los altos mandos hasta los cadetes, están muy conscientes de eso.
La decisión de sacar la misión militar norteamericana de Fuerte Tiuna fue respaldada por la mayoría de los oficiales. Ellos fueron incluso los que diseñaron el proyecto de hacer una escuela allí. Un capitán me comentaba la posibilidad de traer a ese lugar a los indios y los pobres para que estudien y puedan disponer de dormitorios. Es decir, un hotelito y una escuela para que los venezolanos más humildes pasen cursos sobre hidropónicos y organopónicos.
El riesgo de una nueva acción norteamericana siempre existirá. Ellos nunca abandonarán la idea de captar, de comprometer a la gente contra una Revolución que ha dicho claramente que el imperio es su principal enemigo. Pero encontrarán una gran resistencia dentro de la Fuerza Armada. No se puede subestimar la gran fortaleza ideológica, doctrinaria y nacionalista de nuestros militares. Sobre todo ese su gran sentimiento nacionalista.
Voy a salir con dignidad
El 4 de febrero de 1992 me llevaron preso unas horas déspues del inicio de la rebelión. Cuando estaba en el Ministerio de la Defensa, en la misma oficina donde hoy está García Carneiro allá mismo me llevaron y al rato me vi sentado tomando café, fumando, muy preocupado, y oyendo lo que hablaban los generales, me di cuenta de que iban a comenzar a bombardear a los muchachos de Maracay y Valencia. Me dirigí a un almirante y le pedí que me permitiera hablar con mis compañeros en esos lugares: Tienen que evitar ustedes una matanza; ya hemos depuesto las armas.
Incluso llegué a pedir un helicóptero para ir a Maracay a hablar con Jesús Urdaneta, que no quería atender razones de nadie. Él me había dicho el día anterior, en el mismo lugar donde diez años antes habíamos hecho nuestro juramento en el samán de Bolívar: Compadre, si esto falla, yo no me rindo. Urdaneta estaba dispuesto a inmolarse. Cortó los teléfonos y no quería recibir a nadie. Lo tenían rodeado y ya iban a bombardear el comando de los paracaidistas. En ese instante les pedí a los oficiales que me permitieran ir en helicóptero a hablar con él y convencerlo de que se rindiera. Pero no aprobaron esa solución.
Se me ocurrió entonces una idea quizás pueblerina, pero práctica: Manden a llamar a alguien de Radio Apolo, que lo oyen mucho en Maracay, y yo les transmito el mensaje por esa vía. Ahí surgió la idea de incorporar todos los medios incluida la televisión, que no fue exactamente a mí a quien se le ocurrió. Uno de los almirantes inspector de la Fuerza Armada dijo: Chávez, podríamos llamar a los medios para que usted lance su mensaje de rendición a toda la gente.
Estuve de acuerdo y así se hizo. Ellos querían entonces que escribiera mi mensaje y yo me negué de plano: No voy a escribir nada. Voy a llamar a rendición. Les doy mi palabra de honor. Pedí mi boina, mi fornitura, porque recordé a Noriega, a quien los americanos lo sacaron todo doblado, desmoralizado. Yo voy a salir con dignidad, pensé. Entonces salí y dije lo que ustedes ya conocen.
Después, en la cárcel, descubrimos que, antes de la rebelión del 4 de febrero de 1992, habían intentado asesinarme. Ocurrió tres meses antes, en diciembre de 1991. El movimiento fue penetrado por ciertas organizaciones de extrema izquierda que ahora son de extrema derecha, grupos que siempre han sido mercenarios, algunos procedentes de Bandera Roja, de la gente de Gabriel Puerta Aponte y otros.
Bandera Roja infiltró el movimiento militar a espaldas de los comandantes. Habían estado incitando a los oficiales subalternos, a los capitanes y a un grupo de sargentos, para que desconocieran nuestro liderazgo. Yo me negaba a incluirlos a ellos en el comando. Teníamos informaciones de cuáles eran sus tendencias y sabíamos que estaban empujando a un sector de las fuerzas armadas para que se lanzara a una la rebelión contra nosotros, con la idea de apoderarse de la dirección.
Cuando detectamos la infiltración, la combatimos muy duro. Recuerdo que ese diciembre llegué hasta aquí, hasta Miraflores, a conversar con unos oficiales que teníamos comprometidos. Vine a decirles, en persona: Nadie mueve un soldado si yo no doy la orden directamente. Ustedes conocen mi letra y mi firma. Hice lo mismo en el Batallón de Tanques y en el de los paracaidistas.
El primero que me alertó fue el negro Chourio, que era teniente de mi batallón: Mire, mi comandante, me llamaron a una reunión y me dijeron que si yo estaba dispuesto a sacar el batallón a espaldas suyas. Esto es muy grave, se está cocinando una traición. Después de la alerta comencé a investigar con un grupo de comando. Logramos frenar lo que hubiera significado el aborto del movimiento. En ese momento, Bandera Roja discutió la posibilidad de matarme, de sacarme del medio, y planificó el asesinato... Una noche, incluso, me invitaron a una reunión y yo fui, inocentemente. Pero los que tenían la misión no se atrevieron a atentar contra mi vida.
De eso me enteré después, en la cárcel, cuando uno de los implicados en aquel intento de asesinato me hizo toda la historia, una noche en que estábamos cantando con una guitarra y viendo la luna por la ventana: Mire, mi comandante, yo tengo algo por dentro y quiero decírselo, porque ahora sí lo conozco. Me habían convencido de que usted había vendido la Revolución, que estaba desmontando el movimiento, entregándolo a los generales, que había negociado. Yo fui designado para matarlo. Me contó todo. Fue el único intento de asesinato que conocí, así, por un testimonio directo.
Abril de 2002
¿Lo que más me doliódel golpe? Sin duda alguna: los inocentes que cayeron frente a este Palacio, abatidos por los fran-cotiradores contrarrevolucionarios... Este es uno de los dolores más grandes de aquellos momentos terribles en abril de 2002, y luego hubo muchos dolores, ¿no? Los traidores duelen también. Pero al igual que me ocurrió cuando me enfrenté a la pérdida de la abuela, tuve una reacción de vida. Resurgí con mayor vitalidad.
Decía Carlos Marx que a la revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. El látigo duele, pero enseña si ese dolor se transforma en fuerza.
Sin embargo, usted, como San Francisco de Asís, ha perdonado mucho.
Perdón no es la palabra. En verdad no los perdono. Por ejemplo, la traición de Luis Miquilena nunca la perdonaré. Perdonar sería como justificar. Sería como decir: Está bien, te perdono y vamos a trabajar juntos... No. Los traidores están allá, en el otro extremo. No están condenados por mí. Ellos están marcados y condenados por la historia.
Pero, los golpistas están en la calle
No porque yo los haya perdonado. Ni siquiera me han dado esa posibilidad. Si se hubiera podido seguir un juicio civil o militar, como debió hacerse, y a mis manos hubiese llegado la decisión de indultarlos, no los habría indultado. Las condenas definitivas pasan por mis manos y me toca decidir, incluso, si un juicio de esta naturaleza continúa o no, así de sencillo, según nuestras leyes civiles y militares. Pero eso nunca ocurrió. Si ocurriera, no los perdonaría.
Firmé la baja, por medida de expulsión disciplinaria, de algunos que fueron grandes amigos míos, y no me tembló la mano. No hay ningún perdón allí. Existe la imagen de que soy, además de noble, indulgente, y que he perdonado demasiado. No es así, entre otras razones porque en estos casos no me ha correspondido tomar una decisión acerca de esas personas.
Aquí vinieron a entrevistarme tres fiscales, designados para el antejuicio. Aporté todas las pruebas que tenía a mi disposición y fueron muchas para tratar de condenar a los golpistas. Solo que allá en el Tribunal Supremo, allá, los perdonaron. Fuero ellos, no yo. Si por mí fuera, estarían presos. Claro, con todo respeto hacia sus derechos humanos: sin torturar a nadie, respetando su dignidad.
Algunos dicen que el día del golpe yo regresé y mandé para sus casas a un grupo de personas que estaban detenidas. Era lo correcto: ponerlos a la orden de la Fiscalía. No podía mantener aquí, en un sótano, a mujeres y hasta algunos niños que se habían quedado encerrados en el Palacio, mientras los pejes gordos estaban fuera. Así que lo primero que dije, cuando me informaron que tenían a todas aquellas personas aquí, fue que las soltaran. Ni siquiera las vi. Sí, he sido generoso. No me arrepiento de ello, ¿sabes? No me arrepiento de ello.
Un padre
Su hija María Gabriela nos dijo hace un rato: Quiero a Fidel como a un abuelo, porque él quiere a mi padre como a un hijo.
Es verdad. Fidel es como un padre. Así lo veo yo también, y una vez hasta se lo escribí. Él ha sido, desde hace mucho tiempo, una referencia para mí. En la cárcel leí mucho La historia me absolverá, Un grano de maíz, sus discursos y entrevistas ¿Saben qué le pedí a Dios en la cárcel?: Dios mío, quiero conocer a Fidel, cuando salga y tenga la libertad para hablar, para decir quién soy y qué pienso. Pensaba mucho en eso: en salir para conocernos.
Luego se produjo el encuentro en La Habana ahora en diciembre se cumplirán 10 años. Esa reunión fue para mí maravillosa; no olvidaré aquel contacto, las primeras horas de conversación. A medida que han pasado los años, Fidel se ha venido erigiendo como un padre. Así lo vemos mis hijos y yo, y hasta el nieto Manolito, que dicen que se desternilló de la risa cuando vio a Fidel.
El día que él entró a la casita de la abuela en Sabaneta tuvo que agacharse. La puerta es bajita y él, un gigante. Yo lo veía, ¿no?, y le comenté a Adán, mirándolo allí, como si fuera un sueño: Esto parece una novela de García Márquez. Es decir, 40 años después de la primera vez que escuché el nombre de Fidel Castro, él estaba entrando en la casa donde nos criamos. Recuerdo aquel acto en la Plaza Bolívar, que pusieron la tarima donde no era por un problema de seguridad: ¡Ay, Dios mío! Esto es como una novela de esas que escribe el Gabo, pero en vez de 500 años de soledad, nosotros tendremos 500 años de compañía.
Fidel para mí es un padre, un compañero, un maestro de la estrategia perfecta. Algún día habrá qué escribir tantas cosas de todo esto que estamos viviendo y de los encuentros que he tenido con él Se ha venido fraguando una relación tan profunda y tan espiritual, que estoy convencido de que él siente lo mismo que yo: ambos tendremos que agradecerle a la vida el habernos conocido.
No voy a traicionar mis orígenes
No voy a traicionar mi infancia de niño pobre de Sabaneta. Inmediatamente después que enterramos a la abuela Rosa Inés, en enero de1982, me fui para la casa de Adán y allí, en la noche, junto a una lamparita que él tenía en su pequeño, estudio escribí un poema dedicado a ella.
Me salió de un tirón. Fue una especie de juramento ante Rosa Inés, una memoria que es para mí sagrada:
Quizás algún día,
mi vieja querida,
dirija mis pasos
hacia tu recinto.
Con los brazos en alto
y con alborozo
coloque en tu tumba
una gran corona
de verdes laureles.
Sería mi victoria,
sería tu victoria,
y la de tu pueblo
y la de tu historia.
Y entonces,
por la Madre Vieja
volverán las aguas
del río Boconó,
como en otros tiempos
tus campos regó,
y por sus riberas
se oirá el canto alegre
de tu cristofué
y el suave trinar
de tus azulejos
y la clara risa
de tu loro viejo.
Y entonces,
en tu casa vieja
tus blancas palomas
el vuelo alzarán.
Y bajo el matapalo
ladrará Guardián,
y crecerá el almendro
junto al naranjal.
Y también el ciruelo
junto al topochal
y los mandarinos
junto a tu piñal
y enrojecerá
el semeruco
junto a tu rosal
y crecerá la paja
bajo tu maizal.
Y entonces,
la sonrisa alegre
de tu rostro ausente,
llenará de luces
este llano caliente
y un gran cabalgar
saldrá de repente.
Y vendrán los federales
con Zamora al frente,
y el catire Páez
con sus mil valientes,
las guerrillas de Maisanta
con toda su gente.
O quizás nunca, mi vieja,
llegue tanta dicha
por este lugar.
Y entonces,
solamente entonces,
al fin de mi vida,
yo vendría a buscarte,
Mamá Rosa mía,
llegaría a la tumba
y la regaría
con sudor y sangre,
y hallaría consuelo
en tu amor de madre
y te contaría
de mis desengaños
entre los mortales.
Entonces,
abrirías tus brazos
y me abrazarías
cual tiempo de infante
y me arrullarías
con tu tierno canto
y me llevarías
por otros lugares
a lanzar un grito
que nunca se apague.
Esos versos han sido y seguirán siendo mi compromiso con ella y conmigo mismo. Al lado de Rosa Inés conocí la humildad, la pobreza, el dolor, el no tener a veces para la comida; supe de las injusticias de este mundo. Aprendí con ella a trabajar y a cosechar. Conocí la solidaridad: Huguito, vaya y llévele a doña Rosa Figueredo esta hallaca, este poquito de dulce. Me tocaba ir, en su nombre, repartiendo platicos a las amigas y a los amigos que no tenían nada, o casi nada, como nosotros. Y siempre venía también de vuelta con otras cositas que mandaban de allá: Llévele a doña Rosa esto. Y era un dulce o alguna otra cosita de comida, que si una mazamorra o un bollito de maíz. Yo aprendí con ella los principios y los valores del venezolano humilde, de los que nunca tuvieron nada y que constituyen el alma de mi país. Traté de decirle a Rosa Inés en ese poema que nunca voy a olvidar sus enseñanzas y que nunca voy traicionar nuestros orígenes.
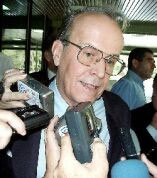 "Bush quiere anexionar Cuba a Estados Unidos
"Bush quiere anexionar Cuba a Estados Unidos  "Más de lo mismo, si Bush gana el 2 de noviembre"
"Más de lo mismo, si Bush gana el 2 de noviembre" 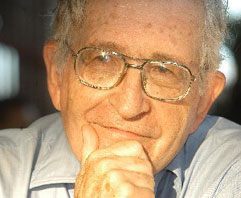 Cubadebate
Cubadebate  Modesto E. Guerrero
Modesto E. Guerrero La Vanguardia de España
La Vanguardia de España "SÓLO ESPERO QUE BUSH SEA EXPULSADO DE LA CASA BLANCA"
"SÓLO ESPERO QUE BUSH SEA EXPULSADO DE LA CASA BLANCA"  "La Batalla de Ideas es una concepción estratégica de la Revolución con los jóvenes a la vanguardia"
"La Batalla de Ideas es una concepción estratégica de la Revolución con los jóvenes a la vanguardia"